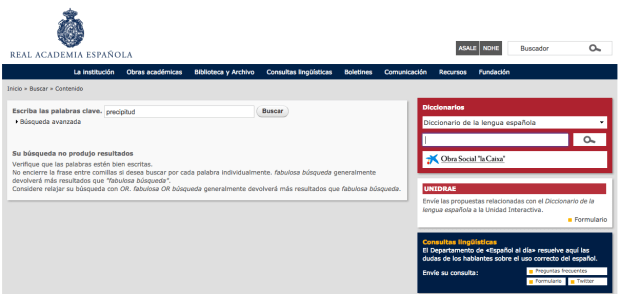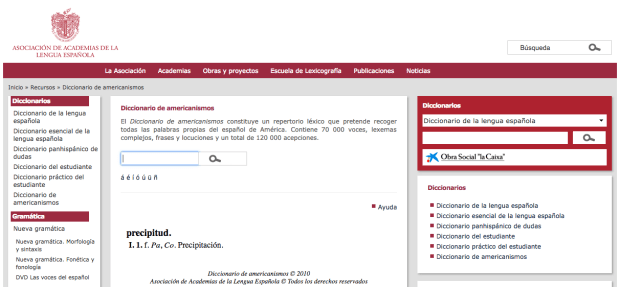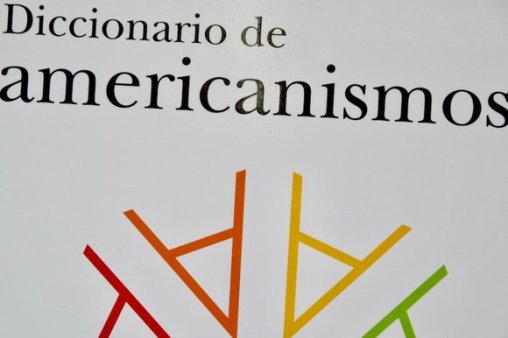Empiezo este reportaje hablando con Oliver en su pequeño estudio del barrio barcelonés de Gracia. El piso que compartía la pareja está lleno de fotos. En el lienzo de la pared en la que se apoya el sofá, nos recibe una Claudia a tamaño real. Los hombros sin cubrir y la cama deshecha insinúan su completa desnudez. Mira sonriente a la cámara mientras sujeta una rosa.
—Es de nuestro último aniversario —dice Oliver. Calla emocionado.
Claudia M. S. fue hallada sin vida el pasado diez de junio en este mismo apartamento. Apenas hacía una semana que había perdido a su madre por una larga enfermedad. Las primeras investigaciones apuntaron a un suicidio.
—Desde el primer momento le dije a la policía que se equivocaba —recuerda—. Por supuesto que estaba triste por la muerte de Georgina. ¡Era su madre! Pero lo teníamos asumido. Llevaba tanto tiempo luchando que casi fue un alivio que dejara de sufrir. Además, teníamos planes. Habíamos encontrado trabajo en Londres y nos íbamos en septiembre. A Claudia le ilusionaba dejar atrás Barcelona y empezar una nueva vida. No tenía sentido que se suicidara, y así se lo dije a los Mossos.
La primera autopsia reveló que Claudia había sufrido una sobredosis de amitriptilina, el componente de un antidepresivo con abundantes efectos secundarios que solo se dan en casos puntuales. La primera labor de los Mossos d’Esquadra fue averiguar de dónde lo había sacado. El Institut Català de Salut, que registra las recetas de este tipo de fármacos, confirmó que Blanca, la hermana de Claudia, tenía acceso a ellos. Nos reunimos con ella en los días posteriores a la muerte de su hermana.
—Me dijo que no podía dormir, que lo de mamá la estaba torturando —confesó Blanca sin parar de retorcerse las manos—. Ya le advertí que eran muy fuertes, que no debía pasarse con la dosis. Pero no me escuchó. Nunca lo hizo. Ella siempre llevó su vida como quiso, ¿sabe?
A la pregunta de por qué creía que Claudia no le había contado nada sobre su depresión a Oliver, su pareja, Blanca me contestó:
—Mi hermana siempre fue así —meneó la mano para acompañar sus palabras, como si con eso solo ya dejara claro a lo que se refería. Ante mi cara de estupefacción, continuó—. Siempre se había hecho la fuerte y le costaba mucho abrirse a los demás, incluso a él. Me lo contó a mí porque sabía que yo llevaba tiempo en tratamiento por depresión y la podía ayudar.
La policía tenía ya las pruebas necesarias para cerrar el caso pero la obstinación de Oliver no lo permitió. Él mismo encargó y pagó por una segunda opinión. Así fue como Ángela Martín, la jefa forense del Hospital Vall d’Ebron, puso en duda la primera autopsia: algunas de las nuevas pruebas podrían contradecir el suicidio.
—En el primer examen forense se hizo un análisis de sangre que confirmó la sobredosis. En ningún momento se revisó el contenido del estómago —nos cuenta la doctora Martín por teléfono—. Si lo hubieran hecho, habrían descubierto trazas de comida y medicamento, demostrando que la víctima los había consumido juntos. Por el estado de la digestión parece que la ingesta había sido a la hora de la comida, horas antes del fallecimiento.
La doctora Martín envió sin demora su informe al juzgado y a la comisaría encargada del caso. La policía sabía por la agenda de Claudia que aquel día había comido en casa de su hermana. ¿Había, pues, tomado el medicamento en casa de Blanca o había sido su hermana quien se lo había suministrado? Era imposible saberlo, así que solo les quedaba ponerla bajo vigilancia. Pero casi no hizo falta: empezó a mostrarse ansiosa por enterrar a su hermana y, según fuentes policiales, ella misma acudía cada mañana a la comisaría de Vallcarca para averiguar cuándo podría hacerlo. Llegó incluso a amenazar a un secretario que no quiso dejarla pasar al despacho del comisario Antúnez.
—Algo no iba bien —nos contó el Comisario—. Sabíamos que la mujer estaba supuestamente desequilibrada pero esa angustia por enterrar a su hermana no era normal. Le pedimos permiso a Oliver para hacer un paripé. Necesitábamos saber si el entierro tenía algo que ver con la muerte de Claudia.
Oliver accedió a un plan propio de película de Hollywood. Lo planearon todo para enterrar una caja vacía bajo la atenta mirada del comisario y hombres y mujeres infiltrados como supuestos amigos de la pareja.
—Nunca en mis treinta años de profesión me había encontrado con algo así —nos relata el Comisario Antúnez—. Blanca apareció en el entierro como una viuda negra. Llevaba un vestido negro escotadísimo, tacones de aguja, los labios pintados de rojo. Parecía que fuera a una cita en vez de a un sepelio. Por si eso fuera poco, su actitud nos impactó. Despachaba con una palabra, si no con un gesto desdeñoso, a las personas que se le acercaban a darle el pésame y se movía de un lado a otro sin parar de mirar aquí y allá. Como si estuviera buscando o esperando a alguien.
»No se inmutó cuando los operarios introdujeron el ataúd en el nicho, aunque este estaba junto al que contenía los restos mortales de su madre desde hacía unas semanas—continuó Antúnez—. Ni siquiera miraba: ella seguía buscando por entre las hileras de tumbas del cementerio y siguió haciéndolo hasta que solo quedamos ella, Oliver y yo. Y se derrumbó. Acabó tirada en el suelo, llorando desconsolada. Cuando nos la llevamos a comisaría solo tuvimos que presionarla un poco para que nos lo confesara todo.
Blanca ya está en Wad-ras, el penal de mujeres, a la espera de juicio. Mientras tanto, Oliver me muestra fotografías de Claudia con su hermana. No quiere volver a ver la cara de su cuñada pero le duele perder las imágenes de su pareja.
—Blanca le explicó a la policía que en el entierro de su madre conoció a un hombre —me dice cabizbajo—. Intentó dar con él de nuevo pero solo sabía su nombre y no lo consiguió. Se obsesionó. Quería, necesitaba estar con él. Llegó a la conclusión de que, si había ido al entierro de su madre, iría también al de otro miembro de la familia.
—Y la única familia que le quedaba era Claudia.
—Sí. No podía esperar a que su hermana muriera de forma natural así que decidió acelerar las cosas. La invitó a comer, mezcló sus antidepresivos con la comida que le sirvió, y la mató.
Oigo salir el aire lentamente por la nariz de Oliver. Parece que esté contando hasta diez antes de continuar.
—Mató a su hermana para volver a ver a aquel desconocido.
Dejo a Oliver mirando las fotografías de Claudia. Antes de despedirnos, me confiesa que no cree que pueda recuperarse de un golpe como este. Yo tampoco creo que Barcelona olvide fácilmente este asesinato. Y, mientras tanto, en el barrio de Blanca siguen sin podérselo creer. Sus vecinos mantienen que era una chica cariñosa, educada. Normal. Y que siempre saludaba.
Carla Campos
@SoyCarlaC

Imagen de Roman Kraft en Unsplash