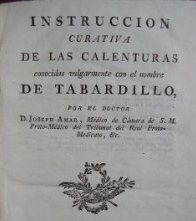De las fragolinas de mis ayeres
Simona llegó sudorosa al salón de la Normal donde se estaban eligiendo las plazas.
—¿Adónde va usted, señorita? Ya ha comenzado el reparto y no se puede interrumpir. –Los botones dorados brillaban sobre el azul impecable del uniforme del ujier y su potente voz paralizaba a los jóvenes opositores.
— Es que, mire usted, vengo desde Zaragoza en el Canfranero. ¿Qué le voy a contar que usted no sepa? Hoy ha llegado con más retraso del habitual. Se lo pido, por favor, ¡déjeme pasar! ¡Me va la vida en esto! Además, como estoy al final de la lista, seguro que aún no me ha tocado el turno. –Mientras hablaba, Simona le enseñó su cédula de identificación personal para convencerlo de que su apellido era de los últimos.
—¡Ande, pase! ¡Ah! Y si le preguntan, dígale al presidente que se ha colado sin mi permiso. Que yo no la he visto, ¿estamos?
Sus pasos resonaron en el silencio del anfiteatro y, cuando se volvieron las cabezas de los más de treinta opositores, notó que le ardían las mejillas. Avanzó hasta la última fila, se sentó en la esquina de un banco y se recogió la falda debajo de las rodillas. Aún no se había acomodado cuando oyó su nombre.
—¡Presente! ––dijo con una voz entrecortada que apenas le salía de la garganta.
—Como llegue al pueblo con esa falta de autoridad, pronto será el hazmerreír de todo el mundo. Sepa que en un pueblo hay que entrar pisando fuerte. —El ambiente se inundó de carcajadas nerviosas. Y, tras una pausa para recuperar el silencio, el presidente continuó: Simona Uhalte. Destino definitivo: El Frago.

El Frago, 1965. Foto: Carmen Romeo Pemán
Aún no había amanecido, cuando Lorenzo reconoció a Simona, que andaba un poco perdida por el andén de la estación de Ayerbe. La maestra se paseaba mirando a un lado y a otro entre los pasajeros que acababan de bajar del tren de Zaragoza
—¿Usted, no será la nueva maestra de El Frago?
—Sí, la misma. Entonces, ¿usted es Lorenzo, el mozo que me iba a mandar el alcalde?
—Lorenzo Luna, para servirla —y se inclinó a coger los bultos que Simona había dejado en el suelo–. Si no le importa, pu-puede seguirme, que tengo la ye-yegua atada en un árbol cercano.
Siempre que tenía que dar conversación a viajeros nuevos, se le acentuaba la tartamudez.
Lorenzo dobló la rodilla en forma de escalera y la ayudó subir a la silla. Antes de coger el desvío del camino, ya la vio cabecear, como les pasaba a todas esas señoritas poco acostumbradas a los madrugones. Por eso la había atado bien, que no quería sustos.
Cuando llegaron al recodo de las Eras del Palomar, apareció el pueblo encaramado en una roca y presidido por un gran ábside románico. Lorenzo sabía que allí estarían el alcalde y la gente que habría salido a esperarlos. Achicó los ojos, pero no pudo distinguir a nadie. Con el contraluz sus figuras se recortaban en el horizonte y se confundían con las siluetas de los pinos que llegaban hasta la iglesia. Entonces se volvió a Simona. La cabeza le colgaba hacia un lado, pero las manos sujetaban con fuerza el ronzal.
—Oiga, señorita, despierte, que ya estamos llegando.
No entendía cómo había cogido semejante sueño sentada encima de una yegua que iba dando traspiés en las piedras del camino. De las cuatro horas de viaje, llevaba dos con los ojos cerrados, como desmayada.
—Perdone que no le haya servido de compañía. Es que, como el tren iba lleno, he tenido que venir de pie todo el tiempo y he llegado hecha polvo.
—No, no se pre-preocupe —Lorenzo se puso rojo. No esperaba que una maestra le pidiera disculpas.
Simona que, más que durmiendo, había ido haciendo un balance de su vida, no sabía muy bien adónde la llevaba su tozudez por enseñar. Cuando Lorenzo le señaló el ábside de la iglesia, pensó en la parroquia de san Pablo y sintió una punzada en la boca del estómago. En sus oídos todavía resonaban los gritos de los tenderos mezclados con el tañido de las campanas. Acostumbrada al bullicio de la ciudad, no sabía cómo soportaría el silencio del pueblo. ¡Por nada del mundo querría volver a vivir con su tío! Aquí nadie se atrevería a gritarle ni a darle órdenes. Y no pensaba abandonar los zapatos de tacón, ni las medias con costura, ni las faldas de tubo. En la maleta traía polvos de colorete, bigudíes y unas tenacillas para arreglarse el pelo. En el bolso, se había guardado unas cuartillas y unos sobres para ponerse a escribir en cuanto se acomodara en la posada.
Mientras Lorenzo la desataba y la ayudaba a descabalgar, se le acercó un hombre que vestía calzones y llevaba una vara en la mano.
—¡Buenas, señora maestra! Yo soy el alcalde. Aquí me tiene para todo lo que usted necesite, siempre que yo lo considere bueno para el pueblo, claro está. Que por algo soy aquí el representante de la autoridad.
A Simona le sudaron las manos. De repente había notado que el alcalde la miraba como solía hacerlo su tío, el canónigo de la Seo de Zaragoza.
Carmen Romeo Pemán
![]()
Imagen destacada. El Frago desde el Coto Escolar, 1945. Foto de Gregorio Romeo Berges.

El Frago. Pajar y era de Melchor, donde recibieron a la nueva maestra. Detrás, iglesia, torre y las escuelas por la parte trasera. Foto: Carmen Romeo Pemán.