Lucas Sotomayor encendió el ordenador de la consulta. Le dio a la opción de “Imprimir listado”, sin mirar siquiera la pantalla, y empezó a sacar objetos de su maletín: el sello con su nombre y número de colegiado, el bolígrafo, el otoscopio, el aparato de la tensión, la botella de agua que paseaba por insistencia de su mujer y que nunca se bebía. Revolvió entre los papeles de la cartera en busca de su fonendo, sin encontrarlo. Frunció el ceño. Abrió los cajones de la mesa con la esperanza de haberlo dejado olvidado allí. Se rascó la coronilla. No tenía ni idea de dónde podría estar el dichoso fonendo. “¡Mal empezamos!”, pensó.
Cogió el papel de la impresora y echó un vistazo a los nombres de los pacientes. “¡No me lo puedo creer! ¡María Antonia otra vez! ¿Pero, qué querrá esta mujer? ¡A ver cómo me la quito hoy de en medio!” Dejó el listado sobre la mesa y se agachó por si el fonendo se le hubiera caído al suelo el día anterior. En esa postura estaba, cuando se abrió la puerta de la consulta. Quiso incorporarse deprisa y se dio un coscorrón con el cajón que había dejado abierto. “No, si cuando un día viene torcido…”
—¿Se encuentra bien?
El que preguntaba, un desconocido con bata blanca y sin nada llamativo en su aspecto, dudaba entre quedarse en la puerta o entrar a la consulta. Lucas terminó de levantarse. “Se ha lucido éste con la preguntita. Me encuentro fantásticamente. No hay nada mejor que un porrazo en la crisma para sentirse genial. ¡No te jode!” Sin responder, se pasó la mano por la dolorida nuca. El otro volvió a hablar.
—Vaya, perdone. Le he hecho una pregunta tonta —A Lucas le sorprendió que el recién llegado pareciera haberle leído el pensamiento—. Vengo a hacer una sustitución de un día y estoy un poco nervioso. No sé a cuál consulta tengo que ir —Miró el cajón abierto—. ¿Ha perdido algo?
—Pues la verdad es que sí —“Éste va para adivino”, pensó Lucas con ironía—. Aunque no sé cómo. Siempre guardo el fonendo con el resto de mis cosas, pero ha desaparecido.
—Espere —El colega abrió el maletín que llevaba en la otra mano y sacó un fonendo para dejarlo en la mesa de Lucas—. Yo siempre llevo uno de más. Soy bastante despistado, y a veces se me queda olvidado en los avisos a domicilio.
Lucas miró el reloj de pared. Ya iba a empezar con retraso. El nuevo se dio cuenta y se despidió con un “hasta luego”. Salió y cerró la puerta. Lucas pensó que debería haberse ofrecido a acompañarlo, pero le pudo la prisa. Suspiró y cogió el listado para llamar al primer paciente. Menos mal que María Antonia era la cuarta y la podría despachar pronto. Si la hubiera tenido que ver al final de la mañana, seguro que habría necesitado un par de cápsulas de Nolotil, para sobrevivir. Miró el primer nombre.
—Adelante, Manuel. —Un hombre de campo entró quitándose el sombrero. Empezó a darle vueltas entre los dedos y esperó a que el médico se sentara, para hacerlo él también.
—Buenas, doctor.
—Usted dirá. ¿Qué le ocurre?
—Pues, verá, que me dice mi mujer que sigo tosiendo por la noche y no la dejo dormir. Yo no hubiera venido a molestar por eso. Le dije a Eloísa que le pidiera ella algún jarabe cuando viniera a por sus recetas, pero me dijo que no, que esa tos sonaba muy cogida al pecho. Que viniera yo, por si a usted le parecía bien echarme las gomas.
“Menos mal que el nuevo me ha dejado el fonendo. Que si no…”. Lucas se levantó y le indicó a Manuel con un gesto que se sentara en la camilla. Si no lo auscultaba, al día siguiente tendría a Eloísa en la consulta, posiblemente con Manuel a remolque, y al final sería peor.
—A ver, Manuel, respire por la boca, hondo y despacio —Manuel obedeció. Lucas se fijó en una cajetilla de tabaco que asomaba por el borde del bolsillo de la camisa. Le había dicho montones de veces que no debería fumar. Empezó a auscultarlo. Se quitó el fonendo y, antes de pensar en lo que hacía, le puso la mano en el hombro—. Manuel, ¿a ti te gustaría dejar de fumar, o no estás por la labor?
Manuel, que acababa de cerrar la boca, volvió a abrirla. Se quedó mirando al médico con ojos de búho. Que él recordara, era la primera vez que el médico lo tocaba de modo no profesional, y que se dirigía a él tuteándolo. Tragó saliva sin saber cómo responder.
—Los pulmones están bien, Manuel. ¿Toses también de día?
—No. Sí. No.
Lucas, en lugar de volver a su sillón, se sentó en la camilla junto a un Manuel cada vez más asombrado.
—¿Sí y no, a qué? ¿Te gustaría o no dejar de fumar? ¿Y toses tanto como dice Eloísa?
Lucas jugueteó un poco con el fonendo. Le sorprendió el tacto de la goma, más cálido de lo que esperaba. Un cosquilleo extraño y leve, muy leve, como el roce de una mariposa, empezó a subirle por los dedos. Manuel le estaba hablando, pero lo que oía no se correspondía con el movimiento de sus labios. En la cabeza del médico, la voz de su paciente entonaba una cantinela extraña. “A mí, la verdad, lo de fumar me da igual. Pero, desde que murió nuestro hijo, el bendito tabaco ha sido lo único que ha conseguido que Eloísa vuelva a preocuparse por mí. Y tampoco es que yo haya vuelto a fumar por eso. No debí pedirle aquel cigarro a mi compadre el día del entierro, pero no es de hombres llorar, y lo único que se me ocurrió fue aguantarme las lágrimas a fuerza de caladas. ¡Y mira que comprar un paquete al día siguiente, con lo que me costó dejar de fumar! Y andarme escondiendo de Eloísa, después de tantos años… ¡Dos semanas tardó en darse cuenta de que me había vuelto a enganchar! Pero el caso es que ha vuelto a hablarme, aunque solo sea para regañarme y para echarme la bronca”.
La voz de Manuel pareció desdoblarse. El cerebro de Lucas dejó de percibirla, pero sus oídos, por el contrario, detectaron un súbito aumento de volumen que hizo que el médico parpadeara al escuchar su nombre.
—¡Don Lucas! ¡Doctor! ¡Doctor! —Manuel lo miraba con la cara desencajada— ¿Se encuentra bien? ¿Quiere que llame a otro doctor?
Lucas parpadeó. “Me he debido distraer por llevar sueño atrasado. O eso, o me estoy haciendo viejo. Lo que me falta para tener un día perfecto, es empezar con alucinaciones”, pensó. “¡Vaya mañanita!” Restó importancia al episodio. Sin quitar la mano del hombro de Manuel lo acompañó a la silla. En lugar de rodear la mesa, se apoyó en ella. Tuvo la impresión de que el verdadero Lucas estaba en otra parte, como espectador de la escena donde un doble suyo representaba su papel. Se vio a sí mismo en esa postura desenfadada, nada acorde con su seriedad habitual. Y ese doble seguía hablando, como si no haberse enterado de lo que Manuel le había estado contando, no le importara nada.
—Manuel, yo estoy bien, y creo que usted… que tú también lo estás. Dile a Eloísa que se pase mañana por aquí. Si no hay cita, que venga sin número al final de la consulta. Tu mujer está muy asustada después de lo de vuestro hijo, pero tenemos que ayudarla a entender que la vida sigue. Y dile de mi parte que no se preocupe por tu tos.
Manuel se levantó y se rascó los ojos como si le picaran. Volvió a darle vueltas al sombrero, que no había soltado en ningún momento, y salió con una carraspera mucho más real que la supuesta tos que había sido el motivo de consulta.
El siguiente paciente era una adolescente muy delgada, de tez pálida y ojos de color desconocido porque nunca levantaba la mirada del suelo. La acompañaba su madre, como siempre, que era la que llevaba la voz cantante.
—Buenas, doctor. Otra vez le traigo a la niña. Que no come nada, y eso que le he dado ya dos botes de un jarabe para las ganas de comer. Ella dice que está bien, pero algo tendrá. Porque se deja más de la mitad de la comida en el plato, aunque le ponga por delante lo que más le gusta. Pero ni por esas. Y nunca ha sido delicada para comer.
—A ver… —Lucas miró la lista. No se acordaba del nombre de la niña— Lucía. Pasa ahí, detrás del biombo, y túmbate en la camilla.
La chiquilla obedeció sin levantar la mirada. Lucas se acercó, con el aliento de la madre a pocos centímetros de su cuello. “¡Qué desconfiada!”, pensó. Con la mujer al lado, empezó a palpar el vientre por encima del vestido. Al inclinarse, el fonendo rozó la ropa de Lucía, y Lucas volvió a notar una extraña sensación de déjà vu cuando los dedos empezaron a cosquillearle. De nuevo escuchó su voz como si no fuera él quien hablaba.
—¿Te duele aquí? —la niña, con los párpados tan bajos que parecía que tuviera los ojos cerrados, negó con la cabeza sin despegar los labios. Lucas siguió palpando el abdomen— ¿Y aquí? —nueva negación—. ¿Te duele en algún sitio? —otra vez el mismo gesto mudo. Lucas dejó de explorar—. Lucía, ¿cómo llevas la regla?
Lucas se dio cuenta de dos cosas a la vez. La primera, que Lucía había apretado los puños, y la segunda, que tenía los ojos como la morena piconera. Dos pozos demasiado profundos para tan pocos años. Porque Lucía, al escuchar la pregunta, había clavado la mirada en la de su madre como pidiendo instrucciones.
—¡Doctor! La niña lleva la regla estupendamente —la madre hablaba sin mirar a Lucas. Solo tenía ojos para Lucía—. ¿Verdad, hija? Venga, díselo al doctor —Se volvió hacia el médico—. La ha tenido hace unos días.
Los párpados volvieron a bajar como el telón de un escenario. Y Lucas, aunque no había oído hablar nunca a Lucía, reconoció al instante su tono de voz en su cerebro. “Me va a pegar en cuanto que entremos en casa. Estoy segura. Tenía que haber dicho en seguida que no. Y ojalá se quede tranquila con eso y no se lo cuente a papá. Igual puedo llamar a María para que me invite a dormir esta noche en su casa, y quitarme de en medio por si acaso. No quiero ni pensar en tener que aguantarlo otra noche más en mi cama, y menos si está enfadado. Ojalá mamá se calle la boca, o al menos le deje claro que yo no he soltado prenda. Con suerte la creerá y sabrá que mantengo su secreto a salvo”.
Lucas sintió como un bloque de hielo se instalaba en su estómago. Se volvió hacia la madre con la primera excusa que se le ocurrió.
—Ana, puede que lo de Lucía sea una infección de orina. Si no le importa, acérquese al mostrador de recepción y pida un bote de orina de mi parte.
La madre titubeó. Y su respuesta no sorprendió al médico.
—Bueno… doctor… —Sonrió con los labios apretados y parpadeó varias veces—. Si no le importa… suele haber cola. Y si me cuelo me van a llamar la atención. Si quiere me da el volante y mañana traigo yo la muestra a primera hora…
Lucas rellenó de forma mecánica una petición de analítica y se la entregó a Ana. No le extrañó comprobar que la madre no quería dejarlo a solas con su hija. Fuera cual fuera el resultado del análisis, iba a tener que tomar medidas. En cuanto acabara la consulta, tramitaría un parte judicial por sospecha de violencia de género por más que eso le trajera complicaciones a más de uno, empezando por él mismo. Pero no podía mirar hacia otro lado. Cualquier cosa sería mejor que cargar con ese bloque de hielo. Y esa carga no debía de ser nada en comparación con la piedra que, casi con seguridad, llevaba a cuestas Lucía.
El tercer nombre de la lista hizo que Lucas soltara un bufido. Engracia era casi tan pesada como María Antonia.
—Buenos días, Engracia.
—Pues no sé si pensará igual cuando le diga lo que tengo que decirle, doctor —Engracia, acostumbrada a que el médico no la dejase apenas hablar, se sorprendió ante el atento silencio del galeno. Dudó un momento antes de continuar—. Le voy a poner una reclamación —Lucas jugueteó con el fonendo y mantuvo la misma expresión neutra en su semblante. Engracia se encontraba cada vez más descolocada—. ¿Qué? ¿No va a preguntarme el motivo?
—Imagino que ha pedido cita hoy porque me lo quiere contar en persona. Si no, habría bastado una reclamación por escrito a la dirección. Pero ya que está aquí, ¡adelante! Lo que me diga puede servirme para intentar no cometer el mismo error con otros pacientes. La escucho.
—Pues como no ha querido mandar al urólogo a mi marido, lo he llevado a uno de pago. Y le ha encontrado algo malo en la próstata, para que lo sepa.
—¿El adenoma? —Engracia abrió mucho los ojos. Lucas tecleó algo y giró el monitor para que la mujer pudiera verlo—. Su marido tiene esa cita pedida. Preferente. Y está pendiente de resultados de analítica y de ecografía que se han hecho ya.
El color de Engracia iba y venía del rojo al blanco.
—¿Y por qué no me dijo usted eso cuando se lo pregunté la semana pasada?
—Porque mi paciente es su marido, Engracia. Y, como médico, no puedo dar información a otras personas, ni siquiera a usted, aunque sea su mujer. Imagino que él no le habrá dicho nada por no preocuparla, pero eso es cosa de ustedes. ¿No le comentó él nada cuando fueron al urólogo privado?
—Pues… —Engracia levantó el mentón— pues no me dijo nada, porque la cita se la saqué yo por mi cuenta. Porque cuando le pregunté a él si le había contado a usted que de noche orina mucho, me dijo que lo dejara tranquilo. Que él ya es mayorcito para cuidarse. Así que pensé que no le habría dicho nada. Y como luego usted tampoco soltó prenda, me figuré que… yo que sé lo que me figuré. El caso es que pedí la cita y simplemente le dije que tenía que acompañarme a un sitio. Y como el médico nos recibió en seguida, ni tiempo tuvo de decir “esta boca es mía”.
Lucas sintió que el rostro le ardía. “Debería cantarle las cuarenta a esta sabihonda”. Nada más pensar eso, notó que el fonendo le pesaba en el cuello como si fuera de plomo y se tragó sus reproches.
—Bueno, Engracia…
—Don Lucas… Yo… Yo solo estaba preocupada por Andrés. Es que usted y él son tan reservados que me sacan de mis casillas —Engracia se tapó la boca con la mano. El médico sonrió, levantó las cejas e hizo un gesto, a medio camino entre la comprensión y la resignación, que hizo disminuir la tensión entre ambos. Engracia bajó los ojos—. Imagino que preferirá que yo me cambie de médico. A mi marido no le va a hacer ninguna gracia cuando se entere del motivo. Y yo sé que Andrés va a querer seguir con usted, pero, claro, yo… —bajó los ojos.
—Engracia, puede usted cambiarse a otro cupo, o seguir en el mío. Decida con toda libertad. Para mí no es ningún problema lo que ha pasado. Es más, me gusta la gente que va de frente por la vida y dice las cosas a la cara.
La conversación se prolongó unos minutos, y cuando Engracia salió de la consulta, Lucas se frotó los ojos. “Debo estar incubando un resfriado. Parece que hoy no estoy del todo en mis cabales”. Nombró a la siguiente paciente, y entró María Antonia que notó que algo raro pasaba. Encogió los ojos y, en seguida, los abrió de par en par. ¡Don Lucas la estaba recibiendo con una sonrisa! Y la miraba de frente, en vez de estar con cara de prisa pendiente del ordenador. Al poco rato, por primera vez en su vida, al terminar la consulta, María Antonia salió sin un montón de recetas en la mano, pero sintiéndose mejor que nunca. El que la había atendido parecía, por el físico, don Lucas. Pero, por lo demás… ¡bien podría ser el gemelo bueno! A ella se le había ido el tiempo de su cita hablando de sus nietos, de sus hijos en paro, de cómo con su pensión comían seis personas, de que, con ese plan, no podía llevar del todo bien la dieta del azúcar, y por eso los análisis salían siempre como salían… ¡Señor, Señor! Y el mismo médico, desde la consulta, le había sacado cita con la trabajadora social y, además, le había hecho un informe que pensaba fotocopiar antes de entregarlo en el mostrador, para enseñárselo a sus vecinas.
Al final de la mañana, Lucas dejó las cosas sobre la mesa de la consulta. Cogió el fonendo, lo miró como si no supiera para lo que servía, y salió en busca del médico nuevo para devolvérselo. Pero, cuando le preguntó al celador que en qué consulta había pasado, el hombre puso cara de extrañado.
—¿Un médico nuevo, dice usted? Pero si hoy no ha faltado nadie, don Lucas—. Miró a los dos administrativos del mostrador de citas, que asintieron para darle la razón.
Lucas se dio media vuelta. Dejó el fonendo sobre la mesa y miró en el ordenador los listados de sus compañeros. Todas las consultas las habían pasado los habituales. Lucas empezó a guardarlo todo, y, cuando quiso coger el fonendo prestado, no logró encontrarlo. Como en un sueño, abrió el cajón. Allí estaba su fonendo, el de siempre, con su nombre en la etiqueta identificativa. Pero el fonendo nuevo, igual que su propietario, se había desvanecido.
Lucas recogió todo de forma mecánica. Tramitó el parte de Lucía. Fue a tirar el agua de la botella por el lavabo, pero lo pensó mejor y salió cinco minutos más tarde después de haberse bebido todo su contenido. Esa noche invitaría a cenar a su mujer. Hacía mucho tiempo que solo le contestaba con monosílabos cuando le preguntaba por su trabajo. Y tenía mucho que contarle.
Adela Castañón
Imagen de Parentingupstream

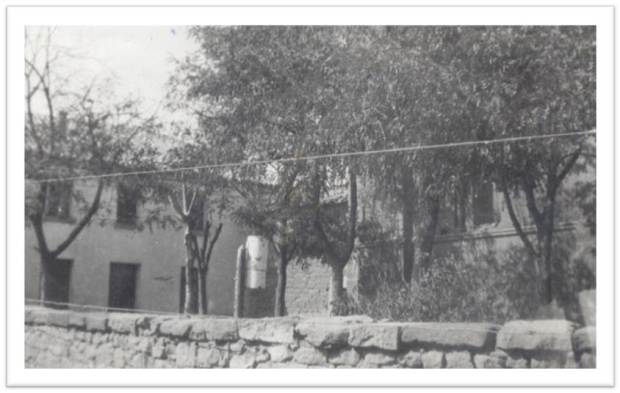




















 httpgauchoguacho.blogspot.com.es201101cruz-de-palo.htm
httpgauchoguacho.blogspot.com.es201101cruz-de-palo.htm







