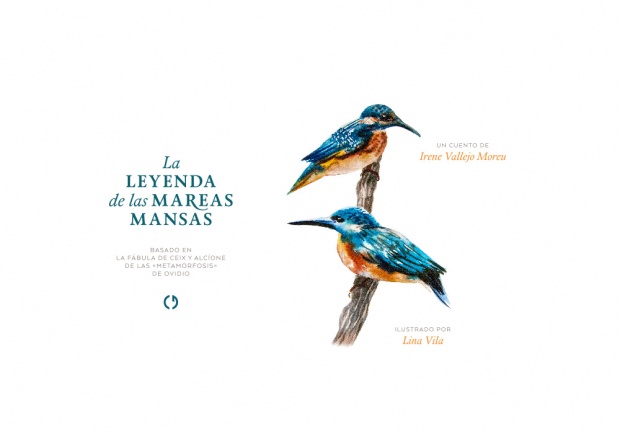Este relato forma parte del libro 40 relatos de amor, una antología cuyos beneficios van destinados a la Fundación Hospital Amic, del Hospital Sant Joan de Déu, que ayuda a niños enfermos y a sus padres. Gracias al grupo Llec por la iniciativa
Fran se sentó ante el ordenador con un plato demasiado pequeño para la pizza congelada de peperoni, que sobresalía por la loza amenazando con ensuciarlo todo de aceite y grasa. Mientras comía, recorrió, ratón en mano, la web de un periódico que decía ser de izquierdas y fue saltando de página en página hasta que dio con la entrada de un blog en el que hablaban de un videojuego. Se llamaba The last door, un juego de rol multijugador, desarrollado por un estudio independiente de Barcelona. El autor del artículo decía que la inteligencia artificial detrás de los personajes no jugadores y la calidad de sus gráficos hacían que fuera la mejor experiencia online que había tenido.
Y está hecho en mi ciudad, pensó, no en el MIT o en Cupertino donde todo parece posible. Una mezcla de orgullo y de responsabilidad le inundó el pecho, y sintió que debía colaborar de alguna manera. Clicó en el enlace que llevaba a la página web del estudio, pagó por Paypal y lo descargó.
Diseñó a su personaje. Un hombre de piel olivácea, pelo oscuro y ojos azules. El alter ego de Fran, o como a él le hubiera gustado verse, ya que había otorgado a su creación una cabellera abundante y el cuerpo que podría conseguir si hubiera ido al gimnasio los últimos siete meses, en vez de limitarse a pagarlo. El siguiente paso consistió en escoger una profesión. Le llamaban la atención el hechicero, el asesino y el berserker. Pero en otros juegos de rol ya había llevado máquinas de matar cuerpo a cuerpo, así que decidió, por una vez en su vida, darle una oportunidad a la magia.
El juego empezó con una escena cinemática. A Fran le enamoró la calidad del dibujo, que le recordó a la época dorada del cine de animación anterior al uso de ordenadores. Todas las figuras eran de color negro, y contrastaban gracias a las diferentes tonalidades de verde del cielo, las nubes y las montañas. El vídeo mostró a Sarel, el dios de las pesadillas, que raptaba las almas de todos los durmientes y las condenaba a vagar por el universo del sueño. Para poder escapar y despertar, había que pasar por diferentes pantallas o mundos, en los que el personaje se enfrentaba a monstruos con o sin ayuda del resto de jugadores.
Una vez finalizada la introducción, Ranf el Gris apareció en una sala poco iluminada. Era un espacio tan grande que no se veían ni el horizonte ni el techo. Solo se divisaban decenas, centenares de columnas de piedra, tan gruesas como tres hombres fornidos, con nudos y dibujos como los de los troncos de un árbol. Entre ellas deambulaban, a solas o en grupo, otros jugadores alumbrados, con delicadeza, por lágrimas de cristal, verdes, amarillas, rosas y azules, que colgaban de las ramas que sobresalían de las columnas.
Ranf el Gris echó a caminar. Llevaba una túnica, a juego con su nombre, que le llegaba hasta los pies, un cinto con un saco para el dinero y una varita cuyo extremo palpitaba y chisporroteaba. Miró a su alrededor sin saber muy bien qué hacer, hasta que vio a una chica de piel negra y pelo rubio sentada en el suelo y apoyada en uno de los árboles de piedra. Parecía aburrida, así que se acercó a ella.
—Le saludo, vuesa merced —tecleó Fran. Las palabras aparecieron junto a su avatar. Clicó en la chica para saber cómo se llamaba—. Palas Atenea, ¿tendría a bien ayudarme a encontrar la salida de este lugar?
—Claro, Ranf el Gris. Pero no hace falta tanto esfuerzo, aquí no hablamos así. Sígueme.
Atenea se puso de pie y Fran pudo averiguar que era una berserker. Llevaba una armadura completa, como las de los hombres en los videojuegos. Por lo que pudo ver a su alrededor, los trajes de las mujeres mostraban más tela que carne, cosa que agradecía. Siempre le había parecido ridículo que en videojuegos, cómics y cine, las guerreras fueran casi desnudas, como si su piel fuera inmune al acero.
—Gracias. Es que soy nuevo —dijo Ranf, y siguió—. Se nota, ¿no?
—Sí —contestó Atenea—. Por eso estoy aquí, para ayudaros, para ayudarte. ¿Puedo acompañarte en tus próximos pasos?
Ranf el Gris siguió a Atenea por la sala arbórea. La muchacha se movía con gracia, esquivando personas y columnas como si fuera de puntillas, al son de una canción que solo ella oía. Lo llevó hasta la puerta y juntos salieron a un jardín nocturno lleno de flores y luciérnagas. En el centro, un cenador, una banda de música y personajes no jugadores, que tocaban diferentes instrumentos de cuerda. Sonaba como Fran se imaginaba la música en la Roma antigua: suave y tintineante. Una melodía que invitaba a echarse en una litera.
—¿Hace mucho que juegas? —preguntó Ranf a su acompañante.
—Desde siempre.
Se acercaron a un mercader que tenía un puñado de objetos mágicos colocados sobre una manta en el suelo y, alrededor, otros jugadores que lo observaban de pie o en cuclillas. Había gnomos, elfos y humanos de piel y cabello de los colores del arco iris. Ranf el Gris los señaló.
—Me pregunto cómo serán todos esos en la vida real.
—Esto es la vida real —contestó Atenea.
Pasaron de largo y siguieron caminando por el jardín, hasta que Atenea se paró en seco. Ranf la imitó.
—¿Sabías que puedes elegir una profesión secundaria?
Para sorpresa de Fran, Atenea cogió la mano de Ranf y lo guió hasta un personaje no jugador con pinta de druida. Aunque era habitual que los muñecos de los videojuegos bailaran, rieran o dieran palmas, que dos jugadores interactuaran hasta el punto de tocarse era un adelanto tecnológico que le impactó. No me extraña que lo recomienden, pensó.
—Habla con él, te lo explicará todo.
Al hacer clic sobre el druida, le mostró que podía ser albañil, cocinero y quince trabajos más. Después de leer para qué servía cada una, sopesar los pros y los contras y su dificultad, escogió la profesión de joyero y compró algunas recetas que ejecutó para que su personaje pudiera empezar a crear sus alhajas. Al terminar, Ranf recogió una piedra del suelo y creó un collar con una gema aguamarina, que daba 100 puntos de salud a quien lo llevara. Se lo tendió a Atenea.
—Esto es para ti —dijo él—. Por ayudarme en todo esto.
Atenea se quedó quieta casi un minuto, tanto tiempo que Ranf pensó que a lo mejor se había roto algo o se había quedado sin internet. Sin embargo, Atenea despertó e hizo una reverencia.
—Muchas gracias, Ranf. He ayudado a muchos jugadores, pero tú eres el primero que tiene un detalle tan bonito.
Ranf respondió con otra reverencia.
—De nada. Solo lo hago para que sigas jugando conmigo.
Atenea le contestó con un baile.

Todos los días, después del trabajo, Fran se conectaba a The Last Door y buscaba a Atenea. Siempre estaba cerca de donde se habían quedado la noche anterior, y entre lucha y lucha hablaban de política, cine o cualquier cosa que se les ocurriera.
En la vida real, en cambio, los temas de conversación de Fran se reducían al videojuego y a Atenea. Explicaba a sus amigos lo buena jugadora que era, lo mucho que le ayudaba y lo bien que lo pasaban juntos. Un día, uno de sus compañeros de trabajo le preguntó de dónde era aquella chica y cómo se llamaba. Fran confesó que no habían hablado de eso.
—Hoy se lo preguntaré —dijo Fran.
El videojuego es de Barcelona, y yo también, pensó, y se apartó el pelo de la frente, dejando al descubierto sus entradas incipientes. Quizá podríamos vernos. Tomar un café. Solo pensar en ello hizo que le sudaran las palmas de las manos.

Esa noche se conectó un poco más tarde de lo habitual, y demoró más de media hora en encontrar a Atenea. Cuando lo consiguió, ella salía de una mazmorra. Iba rodeada de un grupo de jugadores, cuatro mujeres y seis hombres. Salían hablando de cómo habían vencido a un demonio con cuerpo de centauro, diez patas y cuatro brazos.
—¿Qué tal la batalla? —preguntó Ranf, más por cortesía que por interés.
—Un pasote, tío —contestó una elfa de piel verde y pelo dorado—. Atenea le ha dado pal pelo y nosotros solo nos cargábamos a sus siervos. ¿Venís a la siguiente mazmorra?
Ranf esperó a que Atenea hablara. No podía enviarle mensajes privados como al resto de jugadores, no sabía por qué, y cruzó los dedos mentalmente para que contestara lo que él esperaba.
—Mejor en otra ocasión. Nos vemos —dijo ella, y Ranf bailó.
Atenea cogió de la mano a Ranf y le preguntó qué era lo que le apetecía hacer. Él dijo que solo quería hablar.
Buscaron algún punto en el que no hubiera monstruos que pudieran interrumpirlos. Fueron a una taberna decorada como la Alhambra de Granada, con paredes de piedra labrada y lámparas de aceite que iluminaban todos los rincones. Los camareros parecían mozárabes, con sayas de colores fuerte, piel morena y pelo oscuro, y se podían comprar dulces de miel y frutos secos que restauraban la salud en el combate. Se sentaron en un apartado con una mesa baja y con el suelo forrado de cojines.
—Pensaba que no vendrías —empezó Atenea.
—He ido a tomar algo con mis amigos y me he retrasado. ¿Qué tal tu día?
—Movido. Hay algunos problemas con la red y el servidor echaba constantemente a los jugadores. Pero, en general, ha estado bien. Aunque es mejor ahora que estás aquí —quedó en silencio, con su avatar casi sin moverse. Parecía que estuviera reuniendo fuerzas para algo—. ¿Puedo preguntarte algo?
—Claro —contestó Ranf.
—En la vida real, ¿eres así? ¿También tienes los ojos azules?
Fran, ante la pantalla de su ordenador, frunció el ceño, atónito. ¿Quizá ella había estado pensando lo mismo que él? ¿En encontrarse? Quizá, pensó, puedo jugar un poco. Ponérselo algo difícil. Fran hizo que Ranf se cruzara de brazos.
—¿No eras tú la que decía que esto es la vida real?
Esta vez Atenea se echó a reír.
—Era Atenea, pero no era yo. Bueno, ¿y qué tal tu día?
—Como siempre. Aunque por fin he convencido a mis amigos para ir a la Cervecería Alemana, muy cerca de la Diagonal de Barcelona. ¿Te suena? Es donde siempre te digo que acabamos la jornada con los del trabajo.
Nada más aparecer su conversación en la pantalla, le saltó un aviso de problema de conexión. Los problemas que Atenea había comentado no habían acabado. El videojuego se quedó así, congelado, durante unos minutos, hasta que el aviso desapareció y todo volvió a la normalidad.
Excepto Atenea, que se quedó en silencio, otra vez. Le pasaba a menudo: de repente, sin previo aviso, dejaba de hablar y de moverse durante varios minutos. Cuando Atenea volvía en sí, a Fran siempre le daba la sensación de que algo había cambiado.
—Suena interesante —dijo ella al fin.
—Sí, ¿verdad? Puedo llevarte, si quieres —Ranf habló con calma, pero al otro lado de la pantalla Fran sudaba.
—Creo que no hay ningún sitio así por aquí —dijo ella.
—Me refiero a la vida real. En Barcelona. Yo soy de ahí. ¿Y tú?¿También eres de Barcelona o vives fuera?
—¿Yo? Soy de Aundres.
Aundres era una de las ciudades más grandes del universo que habían creado para The last door. Fran frunció el ceño y tecleó con rapidez.
—No, me refiero a de dónde eres en la vida real.
—¿Yo? Soy de Aundres —repitió Atenea.
Ranf tardó en contestar. Se puso de pie antes de hacerlo.
—Dime directamente que no quieres contármelo. Me tengo que ir. Adiós.
Fran cerró la tapa del portátil con un golpe y se fue a la cama.

Los siguientes tres días no se conectó. Se buscó otros pasatiempos, hasta se planteó si debía ir al gimnasio, pero seguía echándola de menos. Un sábado por la noche, al llegar a casa después de salir de copas con sus amigos, no aguantó más y volvió a jugar. Se dijo que solo quería verla, que no hacía falta que hablara con ella. Pero eran las tres de la mañana y Atenea no estaba por ninguna parte.
Ranf se acercó a un grupo de jugadores con los que Atenea y él habían jugado en alguna ocasión. Tenían nombres extravagantes, como Meliodas, Goku o Mikasa, y se dirigió a esta última. Era una guardabosques humana de pelo corto y negro, con flequillo.
—¡Buenas! No sé si te acuerdas de mí. La semana pasada matamos juntos al gul en Mundo infinito.
—Sí, sí que me acuerdo. ¿Hoy no vas con el bot?
—¿Bot? ¿Qué quieres decir?
—Bot, de ro-Bot. La chica esa que siempre va contigo.
Fran releyó la última frase cien veces. Eso explicaría muchas cosas. Que Atenea pudiera coger a Ranf de la mano y que Ranf no pudiera enviarle mensajes privados como al resto de personajes. Que, a menudo, sobre todo en plena batalla, diera respuestas parcas y demasiado frías. Que insistiera en que era de Aundres. Pero, en cambio, cuando se perdían en alguno de los mundos y se quedaban solos, Atenea filosofaba, contaba anécdotas o respondía con algún chascarrillo.
Fran entró en la web del estudio diseñador. Quería un correo electrónico al que poder escribir y preguntar si lo que decían de Palas Atenea era cierto. No lo encontró, pero vio un apartado en el que aparecía todo el equipo: tres chicos y dos chicas. Una de ellas le recordó a Atenea: rubia y con la piel muy tostada, como si hubiera ganado ese color haciendo surf o practicando algún deporte de playa. Se paró a mirar cada una de las caras y descubrió que le sonaban todas del videojuego. Pensó que parecía que las hubieran usado de modelo para crear algunos personajes.
Después de mucho buscar, vio que la empresa tenía un usuario de Twitter. Se metió en la red social y envió un mensaje privado preguntado por Palas Atenea. Poco después, le llegó un tuit pidiendo un correo electrónico de contacto.

Cuatro días más tarde, Fran recibió contestación. Le temblaban las manos al abrirlo, y mientras leía y averiguaba que Palas Atenea era solo un algoritmo, el temblor se convirtió en crispación. En el correo le explicaron que era un proyecto de una de sus desarrolladoras, que buscaba crear un personaje no jugador que se comportara como un humano en todos los intercambios que tuviera con otros jugadores.
Cuando leyó el final de la carta, Fran no supo si echarse a reír o enfadarse aún más. Sintió que se recochineaban de él al agradecerle el tiempo que había dedicado al juego y a Palas Atenea, pues habían podido comprobar en sus registros que, gracias a él, la inteligencia artificial había aprendido mucho.
Fran cerró el correo y miró la hora. Necesitaba una cerveza, o veinte. Era viernes, así que les dijo a sus compañeros que la primera ronda en la Cervecería Alemana, y quizá las siguientes dos, las pagaba él. No sabía si el resto le seguiría, pero él estaba seguro de que acabaría borracho, así que mejor no hacerlo solo.

—¡Por las mujeres hechas de unos y ceros! —brindó Fran. Sus amigos, algunos de ellos informáticos, rieron y le corearon, entrechocaron sus jarras. La cerveza salpicó en la barra y en los taburetes altos en los que se habían sentado. Iban por la tercera ronda.
Fran estaba explicándoles lo que había averiguado sobre Atenea. Su voz cada vez era más fuerte y sonaba por encima de todas las demás. En ese momento, una chica que estaba sola, sentada en la barra, se acercó a él y le dio unos toquecitos tímidos en la espalda, tan leves que parecía que en realidad no quería que él los notara. Fran se giró y la vio de puntillas, con el pelo rubio enmarcando la cara y la piel dorada por el sol. Fran escudriñó su rostro. Estaba seguro de que la conocía, aunque en ese momento no sabía de qué.
—Perdona —dijo la chica, y carraspeó antes de seguir—, perdona que te moleste. ¿Eres Fran? ¿Eres tú el que llevas a Ranf el Gris en The Last Door?
Fran abrió los ojos como platos, miró las caras cómplices de sus amigos y se bajó del taburete para que ella no tuviera que mirar hacia arriba.
—Sí, soy yo. ¿Cómo sabes…?
—Soy Atenea.

Hacía rato que había anochecido, y empezaba a hacer frío fuera del bar, pero dentro no podían hablar con tanto griterío. Fran, que había salido con tejanos y una camisa de algodón blanca, se arrepintió de haberse dejado la chaqueta en el coche. Ella llevaba un vestido negro, medias, zapato plano y una chaqueta marrón que parecía piel.
Echaron a caminar por una calle poco concurrida e iluminada únicamente por las farolas y la luz de algunos restaurantes. Salvo alguna moto que pasaba de vez en cuando por su lado, estaban solos.
—No lo entiendo. Entonces, ¿por qué me han dicho que Atenea es un bot? —preguntó Fran.
—Porque lo es. Es mi bot. Pero lo rompiste —dijo ella, y esbozó una sonrisa que hizo hormiguear la nuca de Fran.
—¿Yo? Pero si no he hecho nada.
Atenea, o Aura, como había dicho que se llamaba al salir del bar, caminó a su lado en silencio unos segundos.
—¿Recuerdas el primer día que hablaste con Atenea? Le diste un regalo.
—Sí, el colgante —dijo Fran.
—Resulta que había programado muchas casuísticas, pero no se me ocurrió que un jugador pudiera querer regalarle algo. Cuando el bot no sabe cómo actuar ante alguna situación con un jugador, me salta una alarma para que pueda tomar las riendas, analizarlo todo e incluirlo en el programa. Normalmente, cuando pasa algo así, suelo despedirme del jugador y desconectar a Atenea, pero… —dejó la frase colgada y acercó el hombro a Fran, pero inmediatamente volvió a separarse—. Me pareció un detalle tan bonito que quise agradecértelo. Y hablamos. Y el resto ya lo sabes.
—Vale. Entonces, entiendo que he estado jugando contigo, ¿no?
—Sí. Puse una alarma para que me avisara cuando aparecías y tomar el control de Atenea. Pero cuando había algún problema con el juego o con los servidores, como el día de la taberna mozárabe, y me tocaba estar de guardia, la dejaba en modo automático. Bueno, y en las batallas porque yo no soy tan buena jugando todavía.
Aura se paró y lo miró, mordiéndose nerviosamente el labio inferior. Parecía buscar la aprobación de Fran, que no sabía qué pensar. No esperaba que detrás de Atenea hubiera un chica tan menuda y tímida, aunque tampoco esperaba que fuera un bot.
—Lo que no entiendo es por qué no me lo dijiste —dijo él, derrotado.
—Me daba vergüenza. Mis compañeros me dieron la oportunidad de desarrollar ese proyecto, y me parecía poco profesional contarles que, por las noches, era yo quien jugaba contigo. Hoy, en la comida, me han contado que te iban a escribir y no podía dejarlo así. Ni tampoco decírtelo por escrito. Así que busqué nuestra última conversación, cuando tuve que irme, y encontré el nombre del bar.
Aura y Fran siguieron caminando, en silencio, hasta dar tres vueltas completas a la manzana. Fran aún estaba digiriendo todo lo que había pasado durante los últimos días. En el momento en el que había creído descubrir que la chica que le gustaba no existía, se había sentido vacío, aunque no había querido reconocerlo. Y ahora estaba ahí, a su lado, y toda la complicidad que habían tenido mientras jugaban estaba ahí, pero parecía congelada. Como esperando un gesto, un comentario, un contacto carnal que no aparecía porque no sabían cómo hacerlo llegar.
Cuando pararon frente a la puerta de la cervecería, Fran se sentía tan perdido como cuando aterrizó en el mundo de The last door. Se quedó de pie, frente a Aura, que lo miraba con los ojos muy abiertos. Pensar que detrás de Atenea estaba esa chica bajita, de sonrisa fácil y nerviosa, le parecía un descubrimiento asombroso. Esperanzador. Él le sonrió y se acercó a ella un paso. Ella respondió cogiéndole la mano y guiñándole un ojo antes de hablar.
—¿Puedo acompañarte en tus próximos pasos?
Carla Campos
@CarlaCamposBlog

Imagen del videojuego Badland