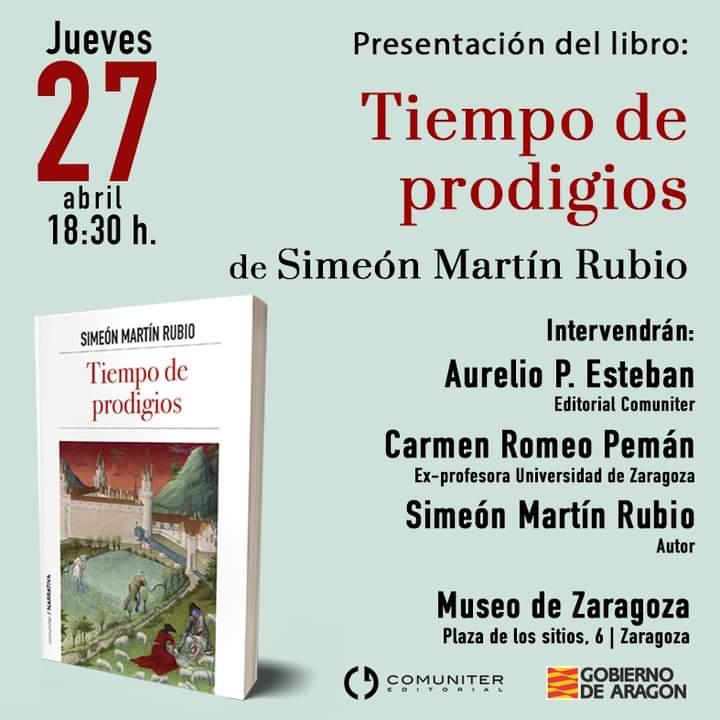Estoy alucinada, en el pleno sentido de la palabra. Con esta novela, he recibido una ráfaga de luz y conocimientos tan potente que me ha dejado deslumbrada.
El hilo conductor se basa en las vidas de Juan de Luna, morisco de Burbáguena, y su nieto, Román Ramírez, natural de Deza. Encontramos suficientes guiños para entender su valor simbólico: la necesidad de revisar la historia y de hacer justicia a la memoria histórica de ayer y de hoy.
Tiempo de prodigios es una enciclopedia completa del mundo morisco. Alguien podrá decir más –lo dudo- pero nadie podrá sugerir tanto.
¡Simplemente genial! Simeón inaugura un nuevo tipo de novela histórica. Mejor dicho, recrea la historia a la luz de las retóricas renacentistas. Como Umberto Eco, nos lleva de la mano por la jungla de una exhaustiva documentación en la que podríamos perdernos. Y siempre mirando a Burbáguena.
La novela abarca un siglo convulso. Un siglo de desasosiego para los moriscos. En 1501 comenzó la conversión en Granada. En 1502 en Castilla. Y en 1526 en el Reino de Aragón. La expulsión definitiva se produjo de forma escalonada entre 1609 y 1613.
Comienza in medias res. Don Juan de Luna, un médico famoso, conversa con su nieto de corta edad. La avidez de conocimientos del niño le lleva a recordar su vida y las de sus paisanos
Los recuerdos comienzan en 1526. El fatídico mes de febrero cuando llega a Daroca un correo del emperador Carlos I. Traía una orden de la Capilla Real de Granada que renovaba la Pragmática de Cisneros (1516) y que obligaba a todos los mudéjares de la Corona de Aragón a convertirse al catolicismo. Y los que ya se habían convertido tenían que abandonar los trajes, usos y costumbres moras.
“Los bautismos se llevaron a cabo sin instrucción religiosa y no borraron las diferencias, si es que las había, entre mudéjares y cristianos. Algo, no obstante, flota en el ambiente. Algo raro se avecina. Él que tan acostumbrado está a contemplar y analizar los fenómenos extraños, ha visto cosas raras, si no extraordinarias, en los últimos meses del año” (p. 27).

Aurelio Esteban, Carmen Romeo y Simeón Martín
Carmen Romeo vs Simeón Marín Rubio
Los moriscos añoran los tiempos mudéjares, como se llamaba a los musulmanes antes de la conversión. Una época de convivencia entre moros y cristianos que se rompió con las políticas centralistas españolas.
Desde 1526 hasta la expulsión, es una larga etapa en la que se rompe la convivencia pacífica. Son tiempos en los que no se toleran las diferencias, tiempos de persecución y torturas; tiempos de silencios y ocultamientos. Los “tiempos recios” de Santa Teresa, que dan título a una novela de Mario Vargas Llosa, Tiempos recios (2019), de Guatemala. Y nos recuerdan al Tiempo de silencio (1962), del franquismo, de Martín Santos.
C. Me han sorprendido el qué y el cómo de esta novela. ¿Cómo se te ocurrió contar esto?
S. Conocí a este personaje, fue el abuelo quien movió mi curiosidad, en Caro Baroja, Vidas Mágicas e inquisición. Luego lo vi en Gárgoris y Abidis de Sánchez Drago y en García Ballester, Los moriscos y la medicina. Después vino el proceso inquisitorial, la comedia Quien mal anda en mal acaba de Juan Ruiz de Alarcón. Fue todo eso lo que me llevó a imaginar cómo podía haber sido la vida del abuelo y del nieto. En el proceso de construcción son muchas las publicaciones que he encontrado que trataban sobre o hacían referencia a Román Ramírez. Todas hacían referencia a sus habilidades, tanto como sanador como memorioso, pero nadie hacía referencia a cómo fue su biografía. Supuso un verdadero reto inventar la conexión entre el abuelo y el nieto, ver cómo fue el proceso enseñanza aprendizaje. Comprobar la capacidad de asimilación de Román de cuanto le enseñaban.
C. Tiempo de prodigios se me ha revelado como una novela cervantina. Me han llamado la atención las dos partes evidentes: dos formas de novelar diferentes. La primera. Le dedicas tres largos capítulos a Juan de Luna, el famoso médico-sanador de Burgáguena. En la segunda, los seis capítulos siguientes, con centro en Deza, recreas la vida completa de Román Ramírez, el nieto. sanador como su abuelo y memorioso como su padre.
Dos ritmos y dos estructuras narrativas. Si las novelas están vivas, como esta, oímos su respiración. Aquí el respirar lento de la primera parte, con fragmentos autónomos, responde al patrón narrativo yuxtapositivo de la Edad Media. En la segunda, con una respiración entrecortada, subordinas los acontecimientos al personaje, como en la segunda parte del Quijote. En esta parte das entrada a las técnicas de la novela moderna. En la primera el sedentario don Juan de Luna y en la segunda el andariego Román Ramírez.
Y, como por azar, todo nos lo cuenta Cervantes, que en esos momentos estaba ensayando este tipo de técnicas, a punto de cristalizar en el Quijote.
S. Uno no puede quitarse de encima “el pelo de la dehesa”. Quiero decir que la formación de uno y cuanto ha leído se convierten, aunque no quiera, en elementos básicos de todos los constructos intelectuales, sean del tipo que sean. Este proceso que dices ver y que, seguro estará, no lo pretendí en ningún momento. Simplemente se impuso. Nos pasa en nuestras biografías: lo lentos que discurren los primeros años y “cómo se pasa apriessa”, como un sueño, después. Por otra parte, la necesidad forzosa en unos casos y en otros casos buscada, obliga a Román a ser un “caballero” bastante andante. Siempre el camino encuentra la justificación y supone un paso más en su definición.
C. Antes de seguir adelante, nos vamos a detener en el diálogo de Juan de Luna y su nieto. Ese diálogo con el que estructuras la primera parte.
“Años más tarde, Juan de Luna se lo comentaba a su nieto.
—¿Sabes de qué me estoy acordando, Ramón?
—¿Cómo lo voy a saber, abuelo?
—De los bautismos de Daroca. Bajamos desde aquí porque había que hacer bulto.
Se calla. Los recuerdos se le amontonan, acaricia la cabeza de su nieto y deja viajar a la memoria” (p. 23).
Aparte de traerme a la memoria “La sonrisa etrusca” de José Luis Sampedro, yo he querido ver allí la ficcionalizacion de un proceso real que estás viviendo con tu nieto.
S. Hay todo eso y más. Tú lo has podido reconocer porque partes con ventaja. Nos conoces a los dos, al nieto y al abuelo, y a las particulares circunstancias de ambos. Te puedo decir que todos los niños que aparecen en ese camino tienen un poco de mi nieto. También te puedo asegurar que no tenía presente en la redacción, la maravillosa novela de Sampedro. Pero sí, hay muchos elementos iguales o muy parecidos.
C. Los elementos narrativos universales que todos llevamos dentro. Nadie copia a nadie. Como diría Mijail Bajtin, todos participamos en el mismo diálogo, somos criaturas dialógicas.
Tras este inciso, volvamos a la retórica. No sé si son unas biografías noveladas o una novela histórica. Lo que sí sé es que es una novela renacentista en el fondo y en la forma. Que está documentada con muchísimo rigor y cariño. Es más, si leemos con atención Tiempo de prodigios, entenderemos muy bien cómo era una novela del XVI. De paso, te ha salido la vena didáctica: es una clase perfecta de retórica literaria.
A medida que vamos leyendo, nos damos cuenta de la cantidad de rasgos literarios y lingüísticos del XVI que quedan repartidos, como al azar, por estas 375 páginas, de letra menuda.
Aquí está todo medido y pesado, como en la prosa de Fray Luis de León.
S. Tan medido y pesado que esta historia me ha llevado ocupados casi veinte años. Eso no quiere decir que estuviese todos y cada uno de los días de ese tiempo sin hacer otra cosa. No. Pero es cierto que la redacción me ha llevado, con más o menos dedicación, diez años. La documentación ha sido muy laboriosa. Tu sabes bien que, en nuestra formación, no ha sido importante conocer las virtudes de las sustancias que guardaban en las boticas, sí que hemos trabajado con las novelas de caballería, no en la tradición de vivir de su recitado.
Yo tampoco sé si una novela histórica, parece que sí pues ocupa casi todo el siglo XVI, o una biografía novelada, que lo es indudablemente. Partí de dos nombres, Juan de Luna y Román Ramírez, y a partir de ahí me inventé las biografías que suponen el elemento importante de la novela. Hay de todo. Personajes históricos, muy conocidos unos, menos otros, y muchos inventados, pero muy precisos para entender y dar sentido a esas vidas.
C, Muchos guiños a Cervantes y al Lazarillo. Háblanos de la carta. Y de esos papeles del final que sirven de marco narrativo y dan sentido a toda la novela.
S. Ahí sí que debo decirte que los dos modelos han estado presentes desde el primer momento. La carta a Cervantes y su reacción. Luego vino lo demás. Como en el Lazarillo, también con carta de por medio, se da cuenta de las andanzas virtudes y adversidades del protagonista. El autor del Quijote echaba mano de cualquier papel que saliese a su encuentro. En este caso todo lo justifica una carta y un papel doblado que ha recibido Cervantes.
C. Háblenos de esa obsesión de Román Ramírez por las novelas de caballería.
S. Es claramente la herencia de su padre. Se trata de aunar las dos profesiones: la de memorioso y la de sanador. Román solo lee una novela que no ha leído su padre: Don Cristalián de España, la única novela de caballerías escrita por una mujer. En todo lo demás es un fiel seguidor de. qué libros y cómo contarlos, de su padre. Esa habilidad de su padre le ha permitido salir adelante y ganarse la confianza de los poderosos. No otra cosa hace Román. Del mismo modo en medicina, es un fiel seguidor de cuanto aprendió de su abuelo Juan de Luna y, como él, también llega a ser un sanador requerido por todos, desde el propio rey a numerosos personajes anónimos y nobles y poderosos de Castilla y Aragón.
C. Eso. Y que no se nos olvide la gran ironía de esta novela. La que la convierte en una carcajada valleinclanesca. A Román Ramírez lo denuncian ante la inquisición por su oficio de memorioso y no por su condición de morisco.
Sigamos. En esta novela aflora tu pasión por el teatro. Yo diría que hay una a punto del teatro español del siglo XVI y una constante teatralización en todo el texto.
S. Absolutamente cierto. Hay dos autores teatrales con quienes ha tenido repetidos contactos: Bartolomé Palau y Lope de Rueda. Las técnicas de “dramatización”, las ha recibido de la observación y de las lecciones de de su padre. Él tiene todo de teatral en sus “lecturas”. Hay numerosos ejemplos en toda la historia de este memorioso.
C. Hablemos del gusto por las enumeraciones, tan valoradas en la novela del XVI. Así, a bote pronto, me vienen escenas de La lozana andaluza.
Y muchas de las novelas de caballería tan presentes en todas las páginas. Recuerdo una entrevista a Martín de Riquer en la que defendía la necesidad de recrear esos mundos con minuciosidad. “Muchos lectores de hoy pueden considerar aburridas o prolijas las descripciones de torneos y justas. Pero ¿qué harían ellos si tuvieran que contar los partidos de futbol en una novela? Tengamos en cuenta que no había medios de comunicación como hoy. ¿Sería suficiente con contar solo un partido a los seguidores del Real Zaragoza?
S. Si, así es. El siglo XVI es el que va construyendo a mi Román. No he sabido, tampoco lo he pretendido, echar por la borda mi experiencia como lector interesado, profesional si quieres, de la literatura. Sí; hay alguna cosa que puede recordar la obra de Delicado.
C. Es un tópico conocido que los prólogos se escriben el final y se colocan al comienzo. Pues bien, siguiendo el orden de escritura, hablaremos de este prólogo tan complejo. Tres prólogos en uno. Si no son más.
Una confesión del autor a sus lectores. Un monólogo desdoblado en diálogo, un proceso dialógico, como diría Bajtín, que permite contar los procesos interiores con distanciamiento e ironía.
S. Absolutamente cierto, y eso sí que lo he buscado
C. Pues ya que he dado en el blanco, seguimos con el prólogo. Yo lo veo como una justificación del acto mismo de escribir. “Hoy, aquí, ante la provocación que supone un papel en blanco, has decidido poner manos a la obra e imaginar cuáles y cómo fueron las andanzas de Román Ramírez” (p. 11).
Una autoficción del proceso real de escritura y una crítica irónica al tópico falsa modestia: “Llevas mucho tiempo dándole vuelta a la historia y a su personaje. Nada hay de extraordinario en él ni en quienes lo acompañan” (p. 11).Todos sabemos que, por el mero hecho de ser el protagonista de una novela se convierte en extraordinario y en protagonista de un tiempo de prodigios.
También veo una justificación del estilo narrativo que has elegido: “Tienes claro que lo escrito hoy es de hoy, aunque los pobladores del papel sean de hace siglos. Quieres escribir como se escribe hoy, sin imitar el castellano del siglo XVI, solo algún texto. Escribir algo que bien pudo ser así” (p. 12).
Y así lo será en adelante. Porque en esta novela quedan definidas para siempre las raíces de quien la escribe. Y para traer las viejas raíces al presente necesitamos de la vieja técnica literaria del recuerdo dentro del recuerdo, o de los flashback, como se dice en esta época de anglicismos.
Me gustaría contrastar mis impresiones lectoras con tu punto de vista, o con el del narrador que esto escribe.
S. ¿Qué quieres que te diga? Todo lo has dicho tú leyendo lo que he escrito yo. Ese ha sido, y voy a utilizar también un anglicismo, el leitmotiv de mi historia o de mi novela. Todo arranca con ese monólogo disfrazado en diálogo, por utilizar tus palabras. No quiero que nos extrañe nada en este tiempo de prodigios que justifica casi todo. Desde luego no justifica mis errores, que seguro que los hay y muchos.
C. Las escenas de Burbáguena rezuman una contención emotiva. Son los momentos en los que brillan las imágenes poéticas y el detallismo evocador.
“La vida en el lugar, Burbáguena, discurre pacíficamente, sin el menor sobresalto; cristianos y moros llevaban antes, según dicen, vidas separadas. Pero, en estos momentos, están completamente mezclados. Los moros, y ahora sus hijos, vivían en el Barrio Alto, junto a las eras, y en el barrio Moral. Los hijos han heredado los oficios de sus padres. Así, Miguel es zapatero, Juan, el molinero, hijo de Farag el molinero. El padre de Domingo, el blanqueador, era Yuce el blanqueador. Asensio y Ferrando, los cesteros, hacen lo mismo que su padre Ybraim el cojo. Brahem, el arriero, ha pasado el oficio y las caballerías a sus hijos, Fernando y Juan. Con esto hacen sus viajes a Zaragoza, a Barcelona y a Valencia. Cuando se trata de viajes de varias jornadas se juntan con los arrieros y carreteros de otros pueblos de la ruta” (p. 35).
Toda la novela mira a Burbáguena, a tu Burbáguea. ¿Cómo se vive esta experiencia literaria? ¿Es una especie de Macondo literario?
S. ¿Cómo la he sufrido? Muy intensamente. No solo lo de Burbáguena. Todos los lugares, todo ese mundo, me han tenido atrapado. Ha habido momentos que dudaba de que llegase a cerrar la historia. A diferencia de Macondo, los casi cien años de soledad, son poco más de sesenta, no solo discurren en Burbáguena, tierra santa, lo llama su amigo Juan, cristiano viejo, sino que como en el Quijote o como en el Lazarillo, por citar los ejemplos que tú has traído, Román está casi siempre “en el camino”. Y no son de soledad. Sí de estar solo, pero siempre en intensa compañía.
C. Me gustaría cerrar nuestra charla con algunas citas en las que la magia de tu palabra va tejiendo un maravilloso tapiz.
Las páginas se van llenando de pequeños detalles que convierten la prosa en auténtica obra de arte. “Los desconchones de la pared se confunden con el ventanuco, menudo y tímido, abierto a la calle” (p. 85).
Descripciones emotivas y poéticas. ”Una cara se aproxima a la ventana, aplasta la nariz y las manos abiertas contra el cristal. El aliento dibuja círculos y la punta de la nariz parece una torta de manteca. Los ojos perdidos en el cielo buscan las estrellas familiares. En la cocina, el candil sueña caprichos en el techo, jugando las sombras y las llamas brillan en el hogar” (p. 85).
“Por el fondo de la calle se acercan unos puntitos luminosos, filas de cirios en manos de penitentes. El roce de los hábitos rasga el silencio, el contrapunto de los golpes de las matracas y la voz del cura… La fila discurre lenta, como una luciérnaga perezosa. Los Santos se elevan por encima de las cabezas de los penitentes” (p. 86).
S. Esa percepción es, pura y lisa, autobiográfica. Me gusta que se me escape la emotividad poética en esos momentos. Es más, te diré que, no solo en Burbáguena, sino en cualquier situación, cuando se escapa el lirismo emotivo, como dices tú, estamos próximos a la autobiografía o a la autoficción.
C. Y ahora, ¿cómo cerramos este encuentro?
S. En primer lugar dándote las gracias por tu lectura, espero que a los demás no les suponga ese esfuerzo, esa dedicación para sacar las sabias conclusiones con las que has adornado esta presentación del abuelo y su nieto y, uno vez muerto el abuelo, solo del nieto que lo va a tener presente mientras viva. Dar las gracias a cuantos han venido y a la editorial que ha creído que mi historia merecía “ir a galeras.”

Pilar Nagore, Simeón Martín y Carmen Romeo. Feria del libro. Zaragoza, abril, 2023.
Simeón Marín Rubio (Burbáguena, Teruel, 1946)
Tengo el placer de presentaros a Simeón Martín Rubio. Y tengo tantas cosas que decir, que no sé por dónde empezar.
Conocí a Simeón cuando yo llevaba uniforme y calcetines blancos. Luego coincidimos en la Facultad, en esa época que tan bien refleja en su primera novela, Pintan Bastos. Profesionalmente nos fuimos pisando los talones. Yo llegué al Instituto Goya el mismo año que él se fue destinado a Borja, adonde también habían destinado a mi marido. Y la araña del destino nos fue envolviendo, fuimos haciendo amigos comunes, que llegan hasta hoy.
Simeón, Chimeneo en la Facultad y Chime para los amigos, nació y vivió su infancia en Burbáguena. Cuatro siglos antes había nacido allí Bartolomé de Palau, un importante autor de teatro de la escuela prelopista, y la familia del médico Juan de Luna: su mujer, partera y su hijo, Román Ramírez, un memorioso recitador de novelas de caballería. En el mismo siglo XVI, pasó su infancia el nieto de Juan de Luna, Ramón Ramírez junior, otro morisco sanador como su abuelo y recitador memorioso como su padre. Precisamente esta familia de cristianos de moro nos convoca hoy para que oigamos las confesiones del proceso inquisitorial de Ramón Ramírez. Y estas raíces, tan largas y tan hondas, han condicionado la vida y las aficiones de nuestro Chime, habitante del barrio del Moral, como la familia de Juan de Luna.
Simeón es catedrático de Lengua y literatura, escritor de poemas y novelas, autor, adaptador y director teatral,
Ha ejercido de profesor en el Instituto Goya de Zaragoza (1972-1977), en el Juan de Lanuza de Borja (1977-1983) y el Avempace de Zaragoza (1985-2011), donde fue uno de los impulsores de la REM; creador y mantenedor del grupo de teatro del instituto y un profesor de referencia.
Con la escritura nos ha dado tempranas y constantes alegrías. A su primera novela, Pintan bastos (1980, Ámbito Literario), le siguieron Aire de un momento (Bóveda de Borja, 1981) y los escritos nacidos al calor del buen yantar en el Instituto Avempace: Silva de varia cocción. (Cuadernos 1 y 2. 1996-1997), Cocer y contar. (Cuadernos del 3 al 8. 2005). Y, finalmente, Comer y contar (Cuadernos del 9 al 23, 2006-2021). En ello sigue cada viernes durante el curso, hasta hoy.
Pero su gran vocación es el teatro, como habréis notado en las páginas de Tiempo de Prodigios. Ha sido, y es, director, autor, adaptador y actor en varios grupos teatrales.
En 1978 fundó el grupo de teatro del Instituto de Borja que representó sus obras en los pueblos de la comarca, dentro de las actividades culturales.
Los alumnos de Borja, dirigidos por Simeón, fueron los primeros que representaron en España Proceso por la sombra de un burro de Friedrich Durrenmatt. A esta le siguieron otras. Con Yerma de Federico García Lorca obtuvieron el Primer Premio de Teatro Rural en Alfajarín. También representaron Las arrecogías del beaterio de Santa María Egipciaca, de José Martín Recuerda, escrita en 1970, inicialmente, prohibida por la censura.
En su etapa del Avempace (1985-2011), y como profesor jubilado (2011-2023) ha dirigido tres tipos de grupos teatrales: Sólo con alumnos. Con profesores y padres. Y, finalmente, solo con profesores, en lo que siguen hasta hoy, dentro de la Red de la Experiencia.
Han representado en Institutos y Centros Cívicos de todo Aragón. Muchas obras adaptadas por el propio Simeón y El derecho de la mujer al voto, de la que es autor. Una pieza única en su género que se representa cada año en varios centros y que ya es un clásico para la celebración del 8 de marzo.
Pero, por encima de los actos académicos, Chime es nuestro bardo de cabecera. Es el poeta que inmortaliza las hazañas de un grupo de amigos nacido al calor del instituto de Borja. Nosotros, sus amigos, hemos recogido esos poemas espontáneos, de gran frescura y calidad, en dos publicaciones; Cutorrimas, escritas en medio de las faenas de la matanza de unos cerdos en Maleján. Zaragoza. Y Pateando en las alturas, escrito en Espierba, Huesca, entre hígados y muslos de patos, salpimentados con abundantes partidas de guiñote.
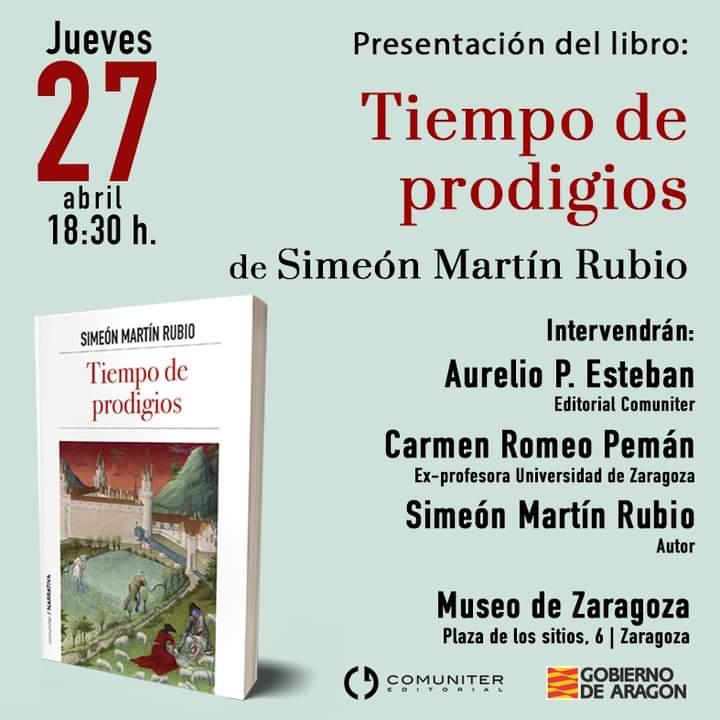
Carmen Romeo Pemán