#relato
De las fragolinas de mis ayeres
Cuando dieron las seis en el reloj de la torre, me levanté de un salto y me quité las legañas con el agua que quedaba en el barreño de fregar las cazuelas. Me asomé a la ventana y vi que el humo de las chimeneas ya se disolvía en la luz clara de la mañana. Así que, sin perder tiempo, cogí la escoba y bajé a barrer la calle. Aproveché que aún no había salido mi vecina y me asomé a la barbacana del Terrao. Achiqué los ojos y miré el camino de Valzargas. Como teníamos miedo a los maquis, me puse a mirar a ver si venía algún hombre por la Collada de San Jorge. En esas estaba, cuando Andresa, la que teníamos por muda, me tocó en el hombro.
—Buenos días, Andresa.
Pronuncié despacio y claro, por tenía que leer en los labios. Pero oía bien, que sin mirarme, levantó el puño.
—A mí no me saludes así, hijaputa.
Como yo no era de las que levantaba el puño ni me gustaban broncas, me puse a barrer rezongando: “Si ya lo digo yo, con eso de que todos dicen que es muda, parece que no se entera de nada. Y es la más alcahueta del pueblo. Que ninguno sabemos si era muda antes de llegar al pueblo. Que ya era moza cuando vino con unos arrieros y aquí la dejaron sola”.
Mientras tanto ella se metió al patio y salió con una hoz roñosa. Avanzó hasta la pared del huerto y cortó las hierbas que asomaban. Cuando acabó recogió la hoz en su casa.
Al poco volvió a salir y me soltó un gruñido. Como la noté más alborotada que otros días, le pregunté:
—Oye, ¿has oído el barullo que se ha montado esta noche con el caballo negro de casa Fontabanas?
Movió la cabeza de un lado a otro, como cuando se niega algo con fuerza.
—Pues verás, a eso de las doce nos han despertado unos relinchos y unas coces en la pared.
Andresa se acercó un poco. Se sujetaba la cara con las manos.
—No te hagas la tonta. Que tú también los has tenido que oír. Desde mi ventana se veía una sombra en tu ventanuco. Seguro que estabas escuchando.
Se tapó la boca como si fuera a dar un grito. Yo seguí hablando.
—Al principio creímos que José había muerto en el monte y que el caballo volvía enloquecido.
Las muecas de Andresa le estaban deformando la cara por momentos.
—Además la madre de José nos dijo que sabía que le iba a pasar algo, que ese día se había ido al monte sin santiguarse ni tocar el San Cristóbal de la puerta.
Andresa se tapó la cara con las manos, como si fuera a llorar. Pero yo no me amilané con sus gestos.
—Mira, la vieja se equivocó. José no está muerto. O por lo menos eso dijeron unos embozados que llegaron corriendo detrás del caballo.
Se quitó las manos de la cara y se me acercó aún más. Ahora no se perdía ni un detalle de lo que le contaba.
—Tú sabías lo que iba a pasar. Por eso no te asomaste por la mañana, cuando la vieja salió a la calle rogándole a su hijo que no fuera a Valzargas.
Sin dejarme acabar, se dio media vuelta. Por debajo del delantal le asomaban unas zapatillas agujeradas y una saya pardusca que le llegaba hasta los tobillos.
—Me da igual lo que hagas. Sé que tú avisaste a los de la Resistencia, a los que iban buscando a José. Sé que tú les dijiste que ese día iba a ir a segar a la partida de Valzargas.
Cuando estaba entrando en el patio, levanté la voz un poco más.
—No te vayas, mala pécora. Tienes que escucharme.
Se volvió con los ojos encendidos.
—Llegaron dos embozados y nos contaron que lo tenían preso en el corral de Valzargas. Que si los del pueblo no les mandaban panes, le pegarían un tiro. ¡Ah! Y que tú sabías por qué.
Se persignó varias veces y se besó las manos.
—Mira lleva toda la noche echando humo la chimenea de casa el hornero. Esta tarde ya estarán listos los panes
Andresa se metió en su casa. Y yo seguí hablándole. En realidad quería que me oyeran todas las vecinas.
—Anda, que pareces una mosca muerta, pero todos sabemos que eres la chivata. Que si no les hubieras contado tantos cuentos ellos no se habrían ensañado con la gente de este pueblo. ¿Se puede saber a qué vas contando tantas mentiras?
Es que Andresa lo revolvió todo. En el pueblo siempre habíamos tratado bien a los maquis. Nunca los habíamos denunciado a la autoridad.
—Menuda trifulca has montado. Y por tu culpa han cazado a José. Para que desembuche. Por eso han soltado al caballo.
Ella seguía sin aparecer. Y yo dale que te pego.
—Lianta. Eres una lianta. Ya verás, ya. Cuando se corra la voz, entre todos te vamos a dar una somanta de palos.
Entonces bajó corriendo las escaleras. Me dio un empujón y casi me tiró al suelo. Con paso ligero tomó el camino que lleva a Valzargas. Yo volví a la barbacana y achiqué los ojos. Al poco rato la vi que desaparecía por la Collada de San Jorge. Seguro que encontró pronto a sus compañeros.
A la mañana siguiente un grupo de hombres armados pasó la Collada. Venían hacia el pueblo. Cerré la puerta y las ventanas. Y no tardé en oír el tiroteo en la calle.
Muchos años perduró el recuerdo de los muertos inocentes. En los carasoles se siguió hablando de la desaparición de José y de una mujer muda que se fue por la Collada.
Carmen Romeo Pemán
Las fotos publicadas por Lorien La Hoz en su página de Facebook.















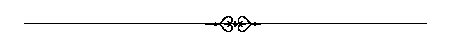
 Ilustración de Inmaculada Martín Catalán. (Teruel, 1949). Conocí a Inmaculada cuando llegó al Instituto Goya de Zaragoza. Venía con un buen currículo y con una excelente fama como profesora. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas de escultura y pintura. Ya es una habitual colaboradora de Letras desde Mocade con la ilustración de mis relatos
Ilustración de Inmaculada Martín Catalán. (Teruel, 1949). Conocí a Inmaculada cuando llegó al Instituto Goya de Zaragoza. Venía con un buen currículo y con una excelente fama como profesora. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas de escultura y pintura. Ya es una habitual colaboradora de Letras desde Mocade con la ilustración de mis relatos