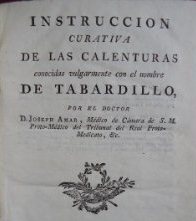Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso.
Miguel Hernández
Desde su cama del hospital el pequeño se conforma con el brillo que queda atrapado en la pared de su habitación. Sabe que, por la noche, la luna le envía un manto de plata, tan tenue que el ojo humano no puede apreciarlo. Pero los ojos del niño son diferentes. Ojos sabios, con mirada de eternidad. Ojos que saben que van a vivir toda una vida en cinco años, seis a lo sumo, si la quimio funciona en esta última intentona. Y ese vivir acelerado dota a sus pupilas de una percepción que va más allá de los sentidos.
Por eso el niño, desde su cama, ve todas las noches un trocito de la luna en la pared de su habitación. Y se enamora de ella. Aunque no sepa que lo que siente se llama amor, porque sus cinco años no manejan todavía esos términos del diccionario. Si pudiera llegar a adulto, lo sabría. Pero el amor y la muerte tampoco entienden de calendarios.
La madre, día tras día y noche tras noche, le da medicinas que ningún médico ha prescrito. Enjuga con sus besos el sudor frío que las drogas hacen nacer en la frente de su pequeño. Deja un reguero de mariposas en forma de caricias que se van posando en esas venas castigadas, venas de soldado veterano que sabe que está perdiendo su última batalla. Rastrilla con sus dedos el cráneo de su ángel, que antes era un mar de trigo rubio con tacto de seda y ahora es un erial reseco. Arropa una piel, frágil como un papel de fumar, que deja adivinar bajo ella ríos azules por los que viajan veloces microscópicas partículas, mensajeras de la muerte.
Y la mejor medicina de su madre, la que él prefiere, es la anestesia. La que noche tras noche pone en fuga al dolor. Llega como la lluvia, en forma de una voz que va desgranando en sus oídos historias dulces como la miel, cálidas como el sol en una mañana de verano, perfumadas como el algodón que le compraron en la última feria. La música de los cuentos le recuerda el eco de su risa y la de su madre cada vez que jugaban en el campo a tirarse en la hierba para hacerse cosquillas. La madre habla y habla, noche tras noche. Entra en la habitación, cuelga la rebeca en la percha que hay detrás de la puerta, y recoge las historias que teje hora a hora durante su espera. De día, la madre permanece muda. Pero por la noche las palabras escapan desde su alma hasta su boca, para llevarle a su pequeño los cuentos de la luna.
Y así miden el tiempo. En hojas de los árboles que cambian de color. En hojas de almanaque que van cayendo al suelo.
Una tarde el enfermo recibe una visita. Dos o tres compañeros de su clase llegan con la maestra. Es una chica joven. Lleva un ramo de flores y la madre, confusa, se queda con él entre las manos, sin saber qué hacer. El pequeño la observa y le sonríe. Se miran y se hablan sin hablar. Los dos piensan lo mismo: esas flores, mensajeras de un futuro de luto, llegan antes de tiempo. Son una avanzadilla del ejército que, meses o semanas después, acudirá con retraso a la batalla final. A esa última batalla, perdida de antemano. La que se librará, cuando sea tarde, sobre la tierra gris de un camposanto sembrado de lápidas torcidas en memoria de los que ya lucharon y perdieron.
Cuando por fin se marchan, la madre se levanta de la silla. Coge el ramo de flores, que le quema en los dedos, y se lo lleva fuera. Cuando regresa, trae las manos vacías y la boca rebosante de historias. Se sienta en el sillón y lo acerca a la cama para hablarle a su hijo.
–¿Qué te apetece, vida mía? ¿Qué quieres que te traiga?
El niño le sonríe y la sonrisa hace brotar una minúscula gota de sangre de sus labios resecos.
–Ahora no quiero nada, mamá. –Mirando a la pared, suspira. Y el suspiro suena a felicidad–. Ya tengo lo que quiero. Mira. –Los dos comparten el secreto de la luz de la luna en la pared–. Nuestro trozo de luna, el de todas las noches. Ese es nuestro regalo, tuyo y mío.
Rayos de plata entran por la ventana. El niño hace una pausa, y luego sigue hablando.
–Ahora no quiero nada. Pero cuando me muera…
La madre abre la boca, pero no puede hablar. Su voz, horrorizada, ha huido por la ventana a lomos de los rayos.
–Mamá, cuando me muera, conseguiré la luna. Quiero tenerla entera, y no solo un trocito.
***
No ha pasado ni un mes desde esa charla cuando se cierra el libro de una vida. La vida de su niño. Por fin se han ido todos. “Por fin”, piensa la madre, “podré cerrar los ojos”. Es la primera noche de una serie de noches en las que ya no harán más falta sus historias. Sale del cuarto de su hijo, ese cuarto que lleva tanto tiempo con eco, a falta de la risa del diablillo travieso que dormía entre sus cuatro paredes tiempo atrás. Cierra la puerta con cuidado, como hacía noche a noche para no despertarlo cada vez que el sueño lo rendía. Antes de aquel vacío. Antes de que sus sueños se cobijaran en las sábanas sin dibujos infantiles de una cama de hospital.
Se quita los zapatos. Sube muy despacito hasta el último piso. Abre la puerta y sale a la azotea. Allí, en el tendedero, unas sábanas blancas se agitan suavemente. Cierra los ojos para no ver esos sudarios, pero sigue oyendo sus susurros. Abre la puerta de un pequeño trastero y saca una escalera. La apoya en el pretil de la terraza y, lentamente, empieza a ascender peldaño tras peldaño. Sus rodillas llegan a la altura del muro. Levanta la mirada. Hay luna llena. Alza los brazos, las manos y los dedos extendidos, pero aún le faltan unos pocos centímetros para alcanzar la luna. Sube un peldaño más. Otra vez intenta elevarse, y casi lo consigue. Se pone de puntillas, ¡está llegando a esa bola brillante!
Inclina su cuerpo hacia delante. Por fin puede rodear la luna con sus manos. Cuando la tiene atrapada sonríe. Y justo antes de inclinarse oye una voz a su espalda:
–Mami, yo también quiero poder coger la luna.
La madre siente que la luna se derrite entre sus dedos. Se convierte en helados ríos de plata que bajan por sus brazos.
–Ayúdame, mamá.
La voz de su pequeña convierte en fuego el hielo que la invade. La madre siente que la sangre, esa sangre que ha quedado empapando la tumba de su hijo, vuelve a correr por sus venas, y al llegar a los ojos se desborda. Su amor se le derrama en lágrimas de culpa, de una culpa caliente que le escuece y le duele. Baja de la escalera, la pliega, la deja sobre el suelo y se aleja de ella igual que debió hacerlo Eva con la serpiente. Se acerca a su pequeña y se agacha a su lado. Con sus manos abraza las de ella para formar un círculo, y en su interior encierran a la luna.
La chiquilla se vuelve y le da un beso.
–Mamá, ¿no tienes frío? –Le rodea el cuello con los brazos–. Anda, vamos abajo. Me dijo el hermanito que cuidara de ti. Y me dijo también que te pidiera los cuentos de la luna. ¿Me acuestas y me arropas, y me cuentas un cuento?
La madre respira hondo. El pelo de su niña huele a hierba. En el cielo, donde antes estaba la luna, la cara de su hijo le manda una sonrisa.
–Claro, princesa.
Y con su niña en brazos, vuelve a entrar en su casa. De su boca se va el sabor a tierra y el aliento infantil le devuelve la vida. Y el alma de su niño las abraza y regresa con ellas.
Adela Castañón
Foto: Pixabay