- Sancta Agatha, ora pro nobis
- Sancte Agatha et Apollonia, orate pro nobis
- Sancte vos in mulieribus, orate pro nobis
No recuerdo desde cuándo. Yo diría que desde siempre. En la iglesia de El Frago rezábamos una novena con estas letanías a las más santas entre todas las mujeres, a nuestras abogadas: santa Águeda, el día cinco de febrero y santa Apolonia, el día nueve del mismo mes. La víspera, además de los rezos, las chicas encendíamos grandes hogueras en su honor en medio de la plaza mayor.
Este cinco de febrero, muchas mujeres acudirán a los lugares de culto y cantarán en español lo que antaño recitábamos en latín.
- Santa Águeda, ruega por nosotros
- Santa Águeda y santa Apolonia, rogad por nosotros
- Vosotras, santas entre todas las mujeres, rogad por nosotros
Y yo, al compás de estos y aquellos rezos, voy a evocar una parte de esta historia. Porque santa Águeda y santa Apolonia fueron santas muy populares. Y porque las redes están viralizando la figura y los festejos de santa Águeda.
Antes de continuar, quiero deciros que si alguien me pregunta a bocajarro si santa Águeda es una santa feminista le contestaré que no. Que a Santa Águeda la han convertido en la patrona de las mujeres para salvaguardar las leyes del patriarcado. Que han hecho coincidir su fiesta con la de antiguos ritos paganos de inversión. Que interesaba cristianizar los pilares básicos de la sociedad patriarcal para fortalecerlos. Y que ella no tiene la culpa de que intenten sacar beneficios de sus virtudes y de su historia.
El nombre. Ágata, Ágeda, Águeda y Gadea
Santa Águeda, como muchas santas, fue bautizada con un nombre parlante o descriptivo. Estos nombres, igual que los apodos, sintetizan las virtudes o defectos de las personas que los llevan. Son frecuentes en la literatura tradicional y en los cuentos populares. Cuando oímos Trotaconventos, Blanca Nieves, Caperucita Roja o Barba Azul, nos hacemos una imagen muy clara del personaje. Y no es lo mismo llamarse Pipi Calzaslargas que Maléfica.
Agathe, la bondadosa o la virtuosa, era un apodo corriente para las chicas de la Grecia Clásica. Y se esperaba que estas virtudes las adornaran, como cantaba su nombre.
Santa Ágata fue muy popular en toda Europa: Agata, en latín e italiano; Agatha, en inglés y portugués; Agathe, en francés; Adega, en gallego.
En España fue tan popular que se adaptó fonéticamente y perdió el significado descriptivo. Desde fechas tempranas se convirtió en Ágeda, Águeda y Gadea.
- En Santa Gadea de Burgos, do juran los fijosdalgo,
- allí le toma las juras el Cid al rey castellano. («La jura de Santa Gadea», romance)
Alfonso VI desterró a don Rodrigo Díaz de Vivar y la santa, como se esperaba de sus virtudes, cuidó de doña Jimena y de sus hijas, que se quedaron en Cardeña.
Las vidas de santos
En la alta Edad Media se escribieron vidas de santos para que sirvieran de modelo a los cristianos. Tenían un fin pedagógico, no eran dogmas de fe y estaban escritas con el gusto literario de la época: elementos maravillosos y descripciones desgarradoras con las que era fácil despertar los sentimientos y llamar a la piedad. Se llegó a crear un patrón retórico muy elaborado.
Las biografías de las santas comparten muchos elementos y, salvo pequeños detalles, podríamos intercambiar algunas. La vida de Santa Águeda sigue uno de esos patrones y la santa comparte sufrimientos con otras mártires. La devoción a esta santa se propagó con rapidez porque se adaptaba bien a las exigencias patriarcales.
La historia de santa Águeda
Nació en Palermo y murió en Catania, Sicilia, el año 251, durante la persecución de Decio. El senador Quintiliano, atraído por la singular belleza de esta joven de familia distinguida, intentó poseerla. Pero ella, con un comportamiento virtuoso, como se esperaba de su nombre, le juró que se había comprometido con Jesucristo y lo rechazó. El senador, herido en su prepotencia masculina, ordenó que la condenaran, que le cortaran los pechos y que la arrojaran sobre unos carbones encendidos. Según la leyenda, el Etna entró en erupción el año de su tortura. Los habitantes de Catania imploraron su intercesión y la lava se detuvo en las puertas de la ciudad.
Una santa protectora
Los santos protegían a los hombres de sus temores y de las amenazas que se cernían sobre ellos. Los liberaban de las enfermedades, de las guerras y de las epidemias. Como se creía que estos males estaban provocados por la ira de los dioses, los santos eran unos intermediarios que intentaban aplacarla. Para conseguir sus favores, los hombres les hicieron estatuas, fundaron cofradías y erigieron santuarios, en los que se solicitaba su intercesión.
Junto a los rezos y ritos para conseguir la protección frente a las enfermedades también les pedían que favorecieran la fertilidad y la lactancia, porque en épocas de guerras y epidemias se llegó a temer por la desaparición de la raza humana. Estas costumbres se popularizaron en la Alta Edad Media a través de los caminos de los peregrinos.
Con la llegada del cristianismo, las antiguas divinidades paganas se consagraron a las nuevas advocaciones religiosas, sobre todo a la Virgen y a los santos. En este tránsito de lo pagano a lo cristiano, santa Águeda fue una de las santas con mayor fortuna.
Patrona de las casadas
Como muchas de sus compañeras de altar, estuvo relacionada con las enfermedades de las mujeres. Por los rasgos de su biografía se convirtió en la protectora de las casadas, de las enfermedades de los pechos, de la lactancia y de los partos difíciles. El carácter de sanadora que se le atribuyó en el País Vasco la llevó a ser la patrona de las enfermeras.

Su papel era diferente al de su vecina santa Apolonia, patrona de las solteras y del dolor de muelas. Y compite con santa Bárbara en la protección contra los volcanes, los rayos y los incendios.
Abogada de la lactancia
Hasta mitad del siglo XX, las mujeres de clase alta dejaban la lactancia de sus hijos en los pechos de las nodrizas. Precisamente, para animarlas a que dieran de mamar, se crearon advocaciones de diosas y santas amamantando.
Esta costumbre venía de lejos. En Egipto la diosa Isis daba de mamar a su hijo. En las catacumbas la Virgen amamantaba al Niño. En el Renacimiento y en el Barroco abundaron las Vírgenes de la Buena Leche. La Virgen fue un modelo, pero hubo santas que también favorecieron la lactancia. Sobre todo, santa Brígida, festejada el uno de febrero, y santa Águeda, el cinco. Se eligieron fechas cercanas para reforzar el mensaje.
Origen ancestral
Esta fiesta tiene muchos elementos de origen pre cristiano. En España era frecuente mezclar los cultos celtas con los de importación romana. En la Edad Media, la Iglesia intentó suprimir las fiestas paganas. Pero, como era imposible desterrar unas costumbres muy arraigadas, las cristianizó y las llenó de un significado religioso.
En santa Águeda confluyeron tradiciones matriarcales celtas con romanas. Es decir, en sus festejos hay elementos folklóricos más antiguos que la propia santa.
Y, por si fuera poco este sincretismo de elementos arcaicos, hoy andan revueltas santa Águeda, patrona de las casadas, y santa Apolonia, de las solteras. Esto es, andan mezcladas la fiesta de inversión de las casadas con la de iniciación de las solteras.
El mundo al revés
Estas celebraciones que ponían el mundo patas arriba eran necesarias para respetar y fortalecer el orden social. Consistían en dar el poder a los subordinados un día al año, en permitirles que se desahogaran con expresiones satíricas y burlescas. Y debajo de la alegría desbordante, latía la condición tácita de que el resto del año volverían el orden y la subordinación.
En la Edad Media la Iglesia controló estas fiestas, las santificó y les adjudicó un patrón. En ese reparto, como acabamos de ver, a santa Águeda le correspondió la fiesta de las casadas. Para asegurar y reforzar el papel de superioridad de los varones, era importante que un día al año las mujeres desahogaran y anularan sus deseos de mando, de forma colectiva.
Las aguederas de Zamarramala conservan abundantes elementos paganos de la fiesta. Estas alcaldesas segovianas muy vivas en el folklore, han sido tema de obras literarias españolas.
Para terminar
Al principio santa Águeda era solo patrona de las casadas. Cuando se vaciaron los pueblos y se perdió la fiesta de santa Apolonia, patrona de las solteras, santa Águeda se quedó con todas. Y esto no fue bueno para las mujeres. Desde entonces resulta más fácil controlarnos juntas.
El día cinco de febrero se favorecen los juegos del mundo al revés. Ese día las mujeres recorremos las calles de las ciudades alardeando de una libertad colectiva. Aunque es una libertad bajo fianza. Porque, creyendo que hemos recuperado la libertad, hacemos el juego al patriarcado, que ha encontrado en este tipo de fiestas un sutil camino para su fortalecimiento.
Pero, mientras buscamos una mejor solución para agasajar a nuestra santa sin servir al androcentrismo, aprovecharemos esta grieta para gritar: ¡Viva, santa Águeda!
Carmen Romeo Pemán

Imagen principal. Santa Águeda, Biel (Zaragoza), siglo XVII. Es el lienzo de la derecha del altar de san Roque de la iglesia parroquial de San Martín de Biel. En la parte inferior derecha, entre la corona del martirio y los dos senos, podemos leer Sª AGEDA.






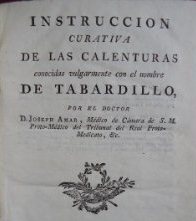











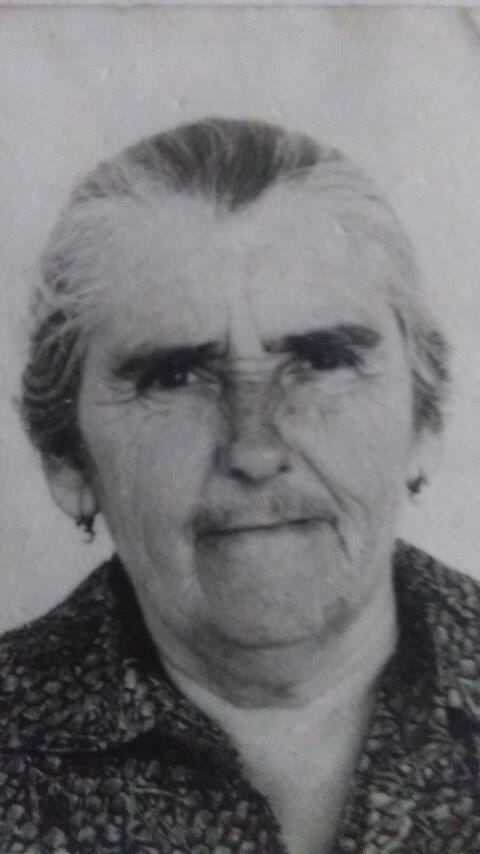













 httpgauchoguacho.blogspot.com.es201101cruz-de-palo.htm
httpgauchoguacho.blogspot.com.es201101cruz-de-palo.htm

