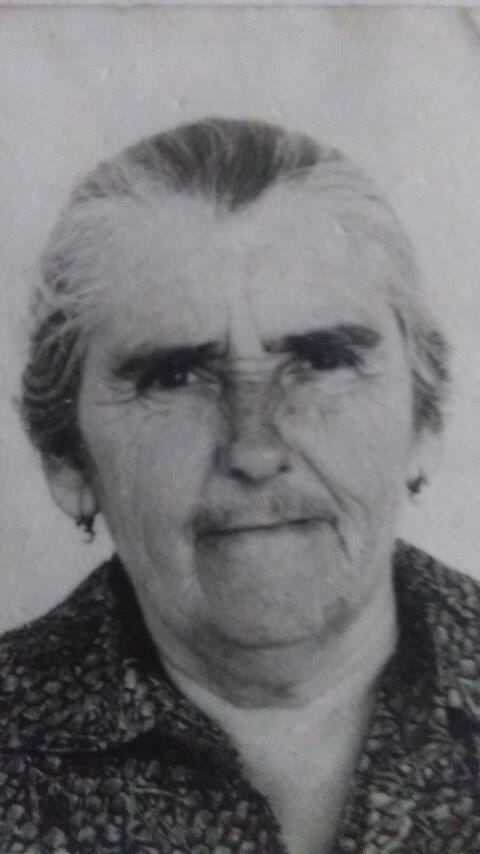Hace unos meses, el blog Relatos en Isla Tintero celebró un concurso en el que, para participar, había que enviar un relato de cualquier temática con uno o más dibujos que lo acompañaran. Como hacía tiempo que seguía este blog y nunca me había presentado a un concurso, pensé: «¿por qué no?».
El arte de la palabra no se me da mal, pero dibujar no es lo mío. Empecé a angustiarme al darme cuenta de que no conocía a ningún ilustrador, así que pedí ayuda por Twitter y Facebook. En esta red social me escribió Isarn, escritor, ilustrador y fisioterapeuta, diciéndome que contara con él para darle magia a mi relato con sus acuarelas. Por desgracia, Isarn estaba demasiado liado, y un par de días antes de la fecha límite del concurso me confesó que no podría ayudarme.
Ya podéis imaginar mi pesar, pues me hacía muchísima ilusión intentarlo. Y aquí es donde Eva, una de mis hadas madrinas, me dijo: «oye, ¿y si escribes a Sandra?». Sandra es una amiga de Eva, y ahora mía, que dibuja y pinta como los ángeles. Además, tiene un estilo único y, lo que más me gusta, se deja llevar por lo que ve y oye para crear su arte. Así que pensé que el no ya lo tenía y que, por preguntar, no perdía nada.
¿Y sabéis qué? Que me dijo que sí. ¿Y sabéis qué más? Que no solo quedamos finalistas en el concurso, sino que lo ganamos. Porque Sandra, con sus pinceles, le dio la magia que le faltaba a Anguruk. Y como la magia hay que compartirla, aquí os dejo el relato y sus dibujos para que lo disfrutéis tanto como lo disfrutamos nosotras.
Anguruk
Después de una noche de borrachera, lo último que esperaba Alex era acabar andando con una desconocida por el manglar más grande de Luisiana. Ojalá pudiera volver atrás. Le advertiría a su ingenuo yo que aquella chica de labios gruesos no quería una noche de sexo desenfrenado. Y que los últimos cuatro whiskies sobraban.
Sabía que a partir de la quinta copa tomaba las peores decisiones de su vida. Como la noche anterior, cuyo resultado se traducía en unos zapatos llenos de barro y su libreta, con bordes sucios y frases inconexas, sobresaliendo del bolsillo derecho del pantalón. Aquella chica no conocía la lengua de señas así que tenía que comunicarse con la chica a través del papel.
—¿Cómo va la resaca? —preguntó ella, y apagó la linterna. Alex bizqueaba con la luz del amanecer que se colaba por alguno de los escasos huecos de los árboles del manglar.
Mal —escribió. Lo subrayó un par de veces con tanta fuerza que quedó marcado en las dos hojas posteriores. Pasó de una animada borrachera a tener la boca seca, como si hubiera masticado toallas, y un latido doloroso en la sien derecha.
—Pero sabes el camino, ¿verdad?
Alex se tomó su tiempo para escribir.
Me lo inventé. Para llevarte a la cama. Estás loca si crees que vamos a encontrar algo.
Fueron sus ojos verdes. Eran su debilidad. Le recordaban al agua del pantano en primavera, cuando está cubierto de ese espeso musgo reluciente. Y en el momento en el que ella le acercó su nariz, lo suficiente como para oler su aliento afrutado, y le pidió que la llevara al pantano a ver a Anguruk, él no solo no se negó, sino que lo consideró una idea magnífica. Irían y le pedirían un deseo, como en la leyenda.
—Lo que me parece increíble —dijo ella— es que Anguruk te dejara vivo. Es vengativo y traicionero, igual que el pantano, ¿sabes? Sí, claro que lo sabes.
Y tú sabes que es un mito. — “No entiendo cómo no me he ido ya”, pensó. Pero aún tenía la esperanza de que ella cambiara de opinión y acabaran en la casa de alguno de los dos.
—Venga, Alex. No hace falta que sigas con esta pantomima. ¿Sabes cuánto tiempo llevo buscándote? —Carraspeó y pareció transformarse en una presentadora de televisión—. Hoy, en el plató de Johny Carson, recibiremos al chico que sobrevivió cinco días en el pantano—.Volvió a carraspear y volvió a su tono normal—. Un milagro, dijeron, pero ambos sabemos quién te ayudó. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Qué le pediste?
No le pedí nada —El “nada” estaba escrito con saña, como si hubiera querido atravesar el papel. Pero era una confirmación. Cuando vio la sonrisa de triunfo de la chica, arrancó la hoja.
Fue hace 12 años.
– Eso, doce años. Solo espero que en todo este tiempo no te hayas olvidado de…
Alex nunca supo qué era lo que no debía haber olvidado. La chica se quedó quieta, boquiabierta. Con la mirada perdida en algún punto más allá de un pequeño humedal. Alex se acercó a ella y le golpeó el hombro con el índice. No pasó nada. Le colocó una mano delante de los ojos y la movió de arriba abajo. No reaccionó. Él se puso delante y ella, dio un paso a un lado con movimientos forzados, como de títere, y echo a correr sin previo aviso.
“Oh, mierda. Ya ha empezado”, pensó. Y la siguió.

No la alcanzó hasta que el agua les llegaba por la cintura. La zarandeó, la sujetó y le pegó una bofetada, pero ella seguía caminando. Tuvo que usar toda su fuerza para echársela encima, como hacía desde niño con los sacos de pienso de la granja de su padre. Pero el pienso no pataleaba. Ni utilizaba los puños como si fueran martillos. Alex sintió el deseo de tirarla al agua y dejar que se ahogara. Anguruk se pondría contento.
La chica no volvió en sí hasta que Alex había salido del agua. Aún con ella encima, siguió caminando por un sendero que solo se veía si no lo mirabas directamente. Le dolían los riñones y la cabeza le latía.
—¿Qué ha pasado? —preguntó.
Alex la colocó en el suelo y sacó su libreta.
Estamos a tiempo de volver.
—No. No, no, ni hablar —le temblaba la voz —. Solo quiero saber qué me ha pasado.
Álex sintió pena por ella. Sabía lo impotente que debía haberse sentido.
Anguruk. Lo que querías. Jugará con tu mente hasta que te mates tú sola.
—Pero tú estás aquí. Quiero decir, viniste solo al pantano y no moriste.
No estoy seguro de eso.
Ella cruzó los brazos y lo miró de arriba abajo sin disimular su desdén.
—Para ser mudo eres muy teatral.
Alex se encogió de hombros y puso los ojos en blanco. Ya había aceptado que ella no pararía hasta dar con Anguruk, así que la llevaría hasta donde lo encontró la última vez. Iba a darse la vuelta para seguir caminando cuando ella lo agarró del brazo.
—¿Te has dado cuenta? No estamos solos.
Tenía razón. El sonido de su alrededor, una letanía de graznidos, zumbidos y silbidos, calló. Las criaturas del pantano se hicieron visibles. Cucarachas, ranas, aves, caimanes; presas y cazadores juntos, sin prestarse atención los unos a los otros, solo a los dos humanos que se habían adentrado en el manglar.
El calor empezó a aumentar y a cada respiración se les llenaba la nariz de agua. El aire sabía a metal, algo parecido a la sangre y a la vez diferente, más terroso. Alex pensó que se estaba volviendo loco cuando los animales se fusionaron hasta crear una silueta oscura.
—No esperaba volver a verte, Alex.
Anguruk no había cambiado en doce años. Tampoco podía hacerlo. Ya entonces era poco más que una calavera cubierta por una capa de piel verdosa y escamada. Sus ojos eran casi blancos, o más bien ocres, rotos solop por dos puntos negros. Vestía hojarasca, musgo y lianas, que en algunos puntos empezaban a pudrirse y, en otros, florecían. El druida llevaba el pantano encima.
—¿No vas a decirme nada? —Anguruk frunció el ceño, algo bastante meritorio teniendo en cuenta que no tenía cejas, ni siquiera carne bajo la piel—. Ah, que no puedes. ¿Y la chica? ¿Cómo se llama?
—Rachel —dijo ella, y Alex se dio una palmada mental en la frente. Se lo dijo la noche anterior, pero fue sepultado bajo litros de alcohol—. Vengo a conseguir mi deseo.
—Claro, claro. Dinero, amor, ¿qué quieres? —Alargó una mano hecha de hueso y tendió la palma hacia arriba— ¿Qué estás dispuesta a darme a cambio?
—Quiero tu nombre.
El druida se quedó inmóvil. Si pudiera respirar, se habría quedado sin aliento. Dio un manotazo al aire, y el cuerpo de Alex se estrelló contra un árbol. Rachel, en cambio, siguió con los pies bien clavados en la tierra y con la cabeza alta, desafiante.
—Anguruk es mi nombre —rugió.

Alex se encogió, dolorido y asustado. Era la segunda vez que veía a Anguruk enfadado. La primera fue doce años atrás, cuando le negó su deseo. Alex había pasado tres días vagando por el pantano, luchando contra el impulso de echarse a dormir bajo el agua del manglar, buscando la manera de pedirlo.
Y entonces lo encontró. Y algo o alguien dentro de su cabeza le dijo que, aunque su madre también quería volver a abrazarlo, no debía hacerlo. Que el precio que Anguruk pondría sería demasiado alto.
El druida estaba obligado a conceder lo que quisiera a quien sobreviviera en el pantano. A cambio podía pedirle cualquier cosa. ¡Y era un niño! una fuente inagotable de sueños e ilusiones, alimento para un par de eones. Sin embargo, el crío no quiso pedirle nada y él no pudo aceptarlo. Lo condenó a vivir sin voz para que no pudiera contarle sus deseos a nadie nunca más.
Y, si aquella vez estaba molesto, esta vez era peor. Pero Rachel no pareció reparar en ello. Se plantó ante él y se irguió como si un titiritero estuviera tirando de su coronilla con una cuerda.
—Anguruk es el nombre que te dieron los humanos. Quiero tu nombre verdadero.
—Bruja, ¿quién eres? —siseó él.
Rachel contestó, y su voz sonaba a pérdida, a una vida en la que había habido demasiado sacrificio:
—Tú lo has dicho. Una bruja. Y te conozco, Anguruk. Dame tu nombre.
—Pero no sabes cuál es el precio.
—¿Mi voz? —dijo Rachel, y lanzó una mirada que hizo sentir a Alex como el ser más repulsivo y prescindible del mundo— ¿Mi vista? Cuando tenga tu nombre tendré tu poder. ¿Qué más dará el precio que pague?
Anguruk la observó, de repente calmado. Miró al pantano. A Alex le pareció que era una despedida.
—Está bien —contestó—. Si ese es tu deseo te diré mi nombre. Pero antes…
Anguruk se movió en un suspiro. De pronto estuvo frente a Alex. En lugar de guiñar un ojo, cerró los dos porque el druida no estaba acostumbrado a ese tipo de camaradería, y sopló con fuerza contra la nuez de Alex. Después, se plantó junto a ella y le susurró algo al oído.
El cambio empezó con un aullido. Las extremidades de Rachel empezaron a estirarse, los huesos se marcaron. Su piel se escamó, el pelo empezó a caer. Hojas y musgo subieron por sus pies hasta cubrir sus pantorrillas, siguieron por el vientre y los pechos, ahora desaparecidos. Sus gruesos labios dejaron de serlo y ahora apenas cubrían unos dientes del color de la madera podrida. Rachel, ya Anguruk, se retorcía en el suelo.
Junto a lo que había sido su ligue, Alex vio a un hombre desnudo e inconsciente. Tendría entre cuarenta y cincuenta años, la cara bastante redonda y pelo escaso hasta la nuca. Parecía bastante afable, pero no era más que un pobre desgraciado que, como Rachel, debía de haber sido condenado por su ambición a reinar en el pantano.
Alex pensó que era el momento de huir. Al fin y al cabo, ya no tenía sentido esperar a que Rachel quisiera volver a casa con él. Aunque no podía verlo, estaba seguro de que sus ojos verdes habían desaparecido. Se encogió de hombros, se echó al señor desnudo sobre el hombro y se puso a cantar. Sin mirar atrás, volvió a su vida y se acordó de que no debía fiarse de las mujeres guapas que se sentaran con él a beber en el bar.
Carla Campos
@CarlaCamposBlog

Imágenes: Sandra Garcia-Moya